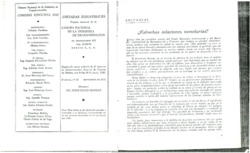-
Extensión
-
25 fojas
-
Resumen
-
El análisis de la situación económica en México de 1948 a 1952.
-
Tipo
-
Libro
-
Clasificación
-
UAMC.MAGC.01
-
Sububicacion
-
Sobre
-
Texto completo
-
Cámara Nacional de la Industria de
Transformación.
COMISION EJECUTIVA 1952
•
PRESIDENTE:
Alfonso Cardoso.
lER. VICEPRESIDE NT E :
JORNADAS INDUSTRIALES
CAMARA NACIONAL
DE LA INDUSTRIA
DE TRANSFORMACION
lng. José Crowley.
AV. CHAPULTEPEC 4 12
2 9 VICEPRESIDENTE:
Alberto Frost.
TEL. 11-36-03
7.
MEXICO
D.
F.
lER.VOCAL:
Leopoldo P er a lta.
•
29 VOCAL:
Ing. Eugenio Eibenchu tz Abeles.
3ER. VOCAL!
Ing. Alfredo Ortiz Acosta.
TESOR ERO:
Registrado como artículo de 2~ cl ase en
la Administración Gener al de Correos
de México, con f echa 29 de junio, 1948 .
Sr. Juan Martínez del Camp o.
SUBTESORERO:
2~ EP O CA, NQ 2 0
SEP TI EMBR E DE 1 952
Eduardo Ahedo Ortiz.
ASESOR :
Director:
Ing. José Domin go Lavín.
LIC. J ESUS REYES HEROLES
11
ASESOR:
Ing. Agustín Fouque.
· f)
ASESOR J URIDI CO :
Lic. Carlos Alvarez García.
VOCALES:
Francisco Rob les,
Guillermo Castro Ulloa,
F lavio P uli do de la Vega.
SE CRETARIO GENERAL :
Lic. H éctor Barona.
EDITORIAL
Organo mensual de la
Not a : E sta revista es de circulación gratuita y
contr olada, y se d istri buye excl usivamen te entre las personas interesadas en los problemas
que trata.
¿Estrechas soluciones monetarias?
....
las asam bleas anuales del Fondo Monetario l ntemacional y del Banco
Intemacional de R ecomtmcción y Fomento, que siem pre se efectúan simultáneament e, tuvieron por escmario la capital de nuestro país. Ello permitió -y acaso se
trate de un efecto bm cado calculadamente por nuestras autoádades al gestionar que !cm
importantes reuniones deliberaran e11 nuestra capital- poner 1111 acento más vig oroso ·
que en las ocasicmes ante1"iores en los problemas de los paises en desarrollo como el
nuestro .
·
El presidente Alemán, en su mensaje de apertura de los trabajos, tuvo el cuidado
de subrayar u110 de esos problemas, cuando dijo que "p or importante que m muchos de
ellos (l os países en desarrollo) ba sido el esfuerzo pa1·a diversificar y f ortalecer SIIS
economías y ganar así una nu:yor capacidad de ¡·esistencia y de aut0110111Ía f rente a las ·
fuerzas exteri01·es . . . todm;ía su situación esl.á muy ligada c011 factores que escap.m
por completo a Jtl C017/rol, principalmente con la acti~·idad de los centros al!t:nilente
industrial izados . .. "
H asta dó11de es cin·ta esta afirmaCÍÓil lo puso de relieve el Sec1·eta1·io de la Te sorería de los Estados Unidos, Jolm JV. Snyde1·, e12 sus declaraciones preliminares al comienzo de los trabajos, y e11 las que se prommció en cont1·a de la in flació11 prot•orada
en los países hispm10americanos como efecto inn•itable de los planes de f ommto eco17Ó·
mico. Snydn, no pudiendo omltar la ¡·ealidad de la actual economía de guena dr? l os
Estados U11id os, distinguió e11 sus declaraciones entre una i;¡flación derivada del ream~t:.
( "inevitable, aunque molesta"), y la proceden/e de otras causas, 110 me110s m olesf:Ú,
atmque evitables a juicio del máximo ¡·epresentante de las finanzas oficiales de Norteamérica.
No tardaro11 m descubrir los delegados de los países al sur del Bravo el significado
anti-i11dustrializador, por así llamarlo, de lo expuesto por míster S11)'der, ya que m la
realidad de las cosas dich os países se mfrentan al ddema de desafiar los peligros
de la inflación-y a la exigencia de controlar ésta una vez desatada- o remmci4r al
desarrollo económico, del cual depmde "la capacidad de resistencia y de auto11omfa
j1·ente a las fuerzas exteriores", que el mensaje del presidente Alemán señaló como tm
desiderátum.
No puede, pues, renimciarse a la política de desarrollo económico sólo por et·itar
unos ef ectos inflacionistas que tanto molesta11 a míster S11yder, )' e11 los cuales él ve,
más que otra cosa, perturbaciones indeseables para la bue11a marcha del come1·cio extel'ior y de las inversiones pri-¡,·adas de los Estados Unidos e12 el extranjero. Claro es que
no seria buma poTítica la de perm:muer con los brazos cruzados a11te los efectos i11jla-
E
STE AÑO
l
�JORNA DAS 1!\"DUSTRIALES
rionistas de la h;dustrialización, sino que es menester bmcar la manera de cont¡·olarlos
compensarlos y rnntranestarlos, sin abandonar l os can·iles del desarrollo económico . '
_JoRK ADAS INDU STR!ALES h~ abogado siempre por ello y hoy 1welx'e a proclamarlo.
P~·ectsa111:nte en tal set71tdo de¡o esmchar su voz, en la junta del F/11.!, don Ra1Íl Prebtsch,. eftcaz y capac~tado pre!1dmte de la Comi.rión Económica para la América Latina,
orgamsmo de la .01\ U t¡ue !ten~ su sede en Santiago de Chile. Seg1Í11 Prebisch, "gene¡.·afme;;te l os pmses_ latmoamer1canos han ¡·ecurrido a la inflación para alfmentar sus
mvers;ot:es de cap~tal, y acelerar st~ desarrollo económico. Son pocos los qtte han
comegmdo este ob¡ef¡z·o, y :nenos a.1111 los que al conseguirlo han l og1·ado mantenerlo
pet'Slstentemente. Como qto_era r¡11e_ j11e1·e, Cllalqtt~e¡_· política anti-inflacionista que ¡·edtrzca permm7enteme77/e el mvel de mz•erstOJles y d!f!cttlte el ritmo del desarr ollo de l os
países hispa¡~oameri~anos ~011'ri_ ser una sol11ción en el sentido monetario estrecho, pero
n_o en el 7Jlt1~ ampho y dmamtco de la economía en general. L os pueblos latinoame1Htmos t7eresttm7, pues, ¡·enot·ar S!IS medidc:s económicas, pero re1101'arlas con cuidado" .
Este es, aproximadameil!e, el espíritu que 110s anima. Co11sideramos nociz,as las
medidas anti-injlacionistas que ¡·eduzcan el nivel de im·ersiones y frenen nuestro desarrr:llo eco1;6m:co. Post11lam os, ~or_ el COJJ!rario, medidas C..illi-inflacio;?istas que inle77 s;ft qtH17 m:estro .1esanol/o econom1co, saneándolo y orien/c:ndo cuidadosa y 1"ig 11 rosamellfe la 7111/efSZOil de 1mes11·os recursos. E.x·pedienies como el control seleclit-•o del
Cl-édi~o d em11estran que la teoría del desarrollo económico de las á;·ec¡s infra-desarrolladas f¡e¡¡e q11e elaborarse, f:mdamenlahneJ?!e , con aportaciones de estas áre.1.r.
•
30 días de econom1a mexicana
1'
El sexto informe del Presidente Alemán
e
t.:MPLJEKDO COn SU deber rutin ario del
informe ante d Congreso, el presidente
Alem án comparec ió ante Jos diputados y los
senadores el lunes primero de septiembre
para dar cuenta de las labo res realizadas
por su gobierno durante el ejercicio oficial
transcurrido entre el primero de septiembre de 195 1 y el 3 r de agosto de este año.
Por se r, además, el último informe correspondiente a sus 6 años de m andato, el primer magistr::.do h izo una recapitulación
general de la obra que ha realizad o desde
que entró al poder el primero de diciembre de 1946.
Constriñéndonos a la política económica,
que es la que más nos interesa, y a la cual
consaora
una atención preferente el docub
.
mento presidencial, comentemos, en pnmer
lugar, la parte relativa al último ejercicio
oficial. El informe h abla de aumentos en
la producción de las industrias, tanto extractivas como de transformación, y de la
agricultura. En el caso de la minería señala
además ampli as perspectivas de crecimiento futuro en renglon es tales como rocas
fosforíti cas y azufre, fierro y carbón y uranio . El yo]umen de lo producido por la
industria de transformación creció en un
12% en 1952 en comparación con 1951.
También aumen tó la producción textil, salYO en · el renglón de lana. Lo mismo sucedió con las industrias alimenticias. En
lo tocante a la agricultura, se produjeron
3-400,ooo toneladas de maíz en 1951 y se
espera un aumento de 300 mil tonel adas
este año; se produjo más trigo ; se espera
una cosecha de frijo l más alta que la de
r 95 r; otro tanto sucede con el arroz y con
el azúcar.
Para lograr el aumento de la producción,
el gobierno (en los términos del informe
presidencial) otorgó protección a varias industrias, entre ellas la productora de resinas sintéticas, la de artículos de hierro y
acero, la texti l, la del vestido, la de mueble-s y la m an ufacturera de bombas para
pozo profundo. En el renglón agrícola, sig uieron efectuándose los traba jos para combatir las plagas; encontrar y propagar variedades maiceras y cañeras de rendimiento
más alto y mejor adaptadas a las peculiaridades climáticas del país; mejorar los cultivos de café; propagar ra íces aéreas y
sa rmientos de olivo; abrir nuevas tierras a
la colonización ( 4 millones de hectáreas de
terrenos nacionales en Sonora ; reparto, entre agricultores mexicanos, de 668 mil hectáreas, que ya están en explotación, del ex
latifundio extranjero de Palomas).
También habla el informe de amplio
aumento en la producción p etrolera (que
ascendió a 79 millones de barriles en el período septiembre de 1951 -agosto de 1952),
y de mejoramiento y ampliación de las instalaciones y las redes de distribución de
combustibles. En materia de ferrocarriles,
se consignan los trabaj os de ensand1amiento y modernización de YÍas, estaciones, talleres y material rodante y se habla de un
aumento de dos m il toneladas kilómetros
brutos en el índice general de eficiencia de
los tren es de carga.
Por lo que se refiere a la situación en
m ateria de precios, " el índice al mayoreo
3
�JORNADAS l l':DUSTRJALES
registra un !:-:: cremento menos acelerado".
La CEIMSA continuó otorgando subsidios
para el maíz, el trigo, la harina, el frijol
y el huevo; emprendió la construcción de
silos en México, D. F. y en Veracruz; adquirió 200 carros tolva para el transporte
de granos; además, el gobierno está erigiendo en Tlalnepantla una planta para producir harina de m aíz y otra para rehidratar
leche.
En el capítulo sobre la situación fin anciera, se habla del doble empeño de mantener el valor estable del peso y estimular,
al mismo tiempo, la expansión de las actividades económicas. Se recuerdan Jos trastornos acaecidos al principiar este año, por
virtud del fuerte crecimiento de las importaciones, de cierta desorientación entre
Jos capitalistas especuladores con divisas
que acapararon dólares, temerosos de desórdenes con motivo de las elecciones y <;le
que ello acarreara una devaluación. Se hace
ver que en tal trance se redujeron las reservas del Banco de México, aunque sin llegar
a un lím ite peligroso, y que la propia institución, por instrucciones de Ia Secretaría
de H acienda, permitió que se ampliara el
margen entre el precio de venta y el de
compra de dólares, con lo cual se dió agilidad al mercado de los cambios y se frenaron las especulaciones. Pasado ese momento, "el Banco de 1-..féxico ha venido
recuperando sus reservas, que en la actualidad están prácticamente al m ismo nivel que
tenían el año pasado en esta misma fecha;
el peso ha mostrado su firmeza constante".
T ambién para cubrir ]as reservas, el gobierno restringió el crédito destinado a
importaciones y elevó moderadamente el
arancel para varios artículos no esenciales,
aunque mantuvo las facilidades existentes
para importar maquinaria y equipo y materias primas y semi-elaboradas para la industria nacional. Para estimular las exportaciones y poner sus precios a tono con los
del mercado extranjero, se disminuyeron
los impuestos respectivos, con lo cual disfrutan de tratamientos excepcionales 4 58
artículos de exportación. De septiembre de
r95r a mayo de 1952, la balanza comercial
4
arrojó un saldo desfavorable de $r,298 millones, que se vió compen sado por los ingresos procedentes del turismo y otros renglones de la balanza de pagos, de suerte
q~e. ~sta última sólo arrojó, en total, un
def1ot de $285 y2 millones.
. Las fuertes importaciones !as explica el
mforme en los términos de h necesi dad
del pa~s de adquirir bienes de capital en el
e?'tran¡ero para hacer frente a las exigenCias del programa de desarrollo económico
inte~no. "En efecto: la maquinaria y equipo 1mportados fueron el 40 % del total·
las, materias prii?as ascienden a] 38%; lo~
art1culos no md1spensables llegaron sólo al
ro%%; Jos combustibles y energía eléctrica, a] 3%; los alimentos al 2% y otros
renglones, al 6% ... "
'
' ' '
En m ateria de crédito, se alude a la reg~Jación cuantitativa y cua!itatin puesta en
v1gor por el gobierno de acuerdo coñ les
banqueros . ··se han obtenido los resultados
que se buscaban y se ha manejado el crédito con suficiente flexibilidad para ;:tender
las condiciones va ri ables del mercado ... "
Se produjo "una saludable contracción dti
medio circulante, cuya repercusión sobre los
precios se hizo sentir desde lu ego" . .
Los gastos del gobierno se cubrieron
en su totalid ad con los ingresos normales
del f isco, de sue rte que "no se ha ten id o
que recurrrir a em isiones de dinero de carácter inflacionista . .. " Se "continuaron los
esfuerzos para intensificar el ahorro y para
encauzar Jos recu rsos del crédito privado
hacia _la producción, aplicando las reglas
exped1das por el Banco de México para el
manejo de los depós itos de Jos b2.ncos particulares". El gobierno se abstuvo de elevar
sensiblemente los impuestos y procuró simplifica~ !os sistemas fiscales y corregir prácticas VICiosas.
Se han mantenido al corriente los serYicios de amortizació n e intereses de ]as deudas exterio r e interior. Al 30 de junio de
este año, Ja deuda pública directa del gobierno federal ll egaba a $3,354 millones,
incluyendo algunas deudas de Jos gobiernos
de Jos estados que fueron asumidas por
el federal. La cifra consignada representa
ECONOMIA MEXICANA
una reducción de $26r millones en relación con la que se registró un año antes.
En cuanto a créditos extranjeros obtenidos
para la industrialización del país por conducto de la Nacional Financiera, el gobierno recibió las siguientes cantidades durante
el último ejercicio: 67V2 millones de dólares del Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington y 29.70o,ooo dólares
del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento.
út obra del sexenio
En la parte fina] del informe, el presidente Al emán trazó el resumen de su obra
ec_onómica de 6 años. Méxic::o tiene hoy r 5
m1llones de hectáreas de tierras cultivadas·
de ellas el actual gobierno abrió 1 y2 milló~
de _h~ctáreas. Se beneficiaron con regadío
sufiCiente 500 mil hectáreas en los distritos de riego, y 350 m i! hectáreas mediante
norias y pozos. La inversión en obras de
ri~go durante el sexenio ascendió a $2,103
millones. Se emprendieron las grandes
obras del Papa!oapan y del Tepalcatepec,
par~ el desarrollo integral de dos amplias
reg10nes del país. La Comisión Nacional
de Colon ización estableció 6,049 colonos
en 645,070 hect:í.reas (a razón de ro6 hectáreas por colono). Entre los col onos figuraron campesinos "que tenían a sah·o derechos agrarios". Se dictaron resoluciones de
dotación de tierras que entregaron . . ... .
5·36o,ooo hectáreas a 93,2r5 campesinos
(a raz?n de 57 hectáreas por campesino),
y se e¡ecutaron resoluciones presidenciales
que d1~ron 4·9oo,ooo hacetáreas a 84,2r4
campesmos (a razón de 56 hectáreas por
campesino).
En materia de industrialización, el presidente Alemán habló de Jos amplios recurso~ naturales de _gue dispone el país: petrol~o y gas, ca1das de agua, minerales,
p~rt1cularmente plata, oro, cobre, plomo,
zmc y ~tras, aparte del hierro, el carbón y
el azufre. "Podemos alentar una industria
.q ue proporcionará cada vez mejores y más
numerosas fuentes de trabaj o para nuestra
población". En materia de recursos carboníferos, México tiene los grandes depósitos
de_ carb_ón coquizable de Coahuila (con
ex1stenoas de no menos de 1,200 millones
de toneladas) y de Oaxaca. La industria
del acero inició una gran expansión durante
el último quinquenio; se espera que para
1954 se tenga una producción siderúrgica
de 8oo mil toneladas. La expansión ha sido
paralela a un proceso de mejoramiento de
l~s costos. "La industria siderúrgica mexiCana estará en condiciones de abatir sus
costos en ~arma muy importante, y por lo
tanto, de mtegrarse gradualmente no sólo
como un punto de apoyo para la industria
manufacturera del país, sino para formar
el núcleo de ]a industria pesada nacional".
La Comi sión Federa] de Electricidad invirtió $r,9r2 millones durante el sexenio;
de ellos $r,396 millones procedieron de
sus recursos propios y el resto de créditos
exteriores. Con ese dinero, la Comisión
aumentó a 215 las 2 3 plantas generadoras
que tenía en 194 7 y elevó la generación
de ellas de 44,300 kilovatios a 390 mil
kilovatios. Petróleos Mexicanos, al terminar el actual período de gobierno, habrá
duplicado la producción de petrófeo y aumentado en gran proporción la de gas.
'"Hemos ensanchado notablemente el mercado nacional mediante el notable aumento
de nuestras carreteras troncales y secu nd arias, el mejoramiento y la extensión de
nuestras vías férreas, el desarrollo de la
aviación y el de las telecomunicaciones. Se
invirtieron en construcción de caminos
S2,289 millones durante el sexenio, y s~;
invirtieron $1,013 millones en la rehabilitación de los Ferrocarriles Nacionales. Se
importaron aproximadamente $ro mil millones de pesos en bienes de capital y equipo para Ja agricultura, la industria y los
transportes.
El gobierno incrementó sus ingresos sin
recurrir a un aumento en general ni exagerado de los impuestos", sino más bien a
base de simplificar los métodos de recaudación y de evitar el fraude al fisco. El aumento de las recaudaciones permitió mantener un presupuesto equilibrado. A Jo largo
5
�JORNADAS FI'DUSTRJALES
del sexenio, el gobierno realizó dentro de
sus presupuestos normales inversiones que
ascendieron a más de $5 mil millones de
pesos, sin contar con las hechas por los
organismos descentralizados, ni las realizadas por medio de financiamientos. Los
esfuerzos para aumentar la producción se
expresaron en la elevación en un 42 lj2 %
del índice del volumen de la producción
industrial en 195 2 en comparación con
1946.
De todo lo cual, el presidente desprendió la siguiente conclusión final: "Las cifras y consideraciones anteriores ponen de
relieve que fueron fructuosas Jos esfuerzos
oficiales para combati r la miseria y para
dar al pueblo mexicano una vida mejor. .. "
•
Subsidio a los Ferrocarriles; no aumento general e indiscriminado de tarifas
M ÉxJCo tiene un sistema ferroviario in-
hace L:lta, prtcisamente, esa r.::d de ramaJes e inttr-conexionts sin la cual no podrán
desempeñar Ja función que les señala ti
actual dtrrotero de la economí:J. nacional.
Para completar el sistema ferroviario mexicano es preciso planear el desarrollo futuro que dtba imprimírsele, al parejo del
desarrollo general del país. Ello no stri
posible si el estado, que tiene en sus manos
la mayor parte de las rutas existentes en
el país, no formula los programas necesarios y no realiza las inversiones que hacen
falta. Por tl hecho de no estar completo,
el sistema no podrá dar utilidades qu e pu diesen atrae r a la iniciatiYa priYada, e interesada en llevar hacia él sus recursos, de
suerte gee los ferrocarriles mtxicanos han
de ser considerados como un elemento de
la organización económica nacional totalmente ligad o al estado.
suficiente para las necesidades del desarrollo económico nacional. La red primitiYá,
construí da antes de la Revolución de roro
apenas constituía un esqueleto rudim;nta:
rio, tendido entre el centro del país y los
puertos marítimos y fronterizos. Obedecía
a 1~ mira primordial de servir a las exportacwnes de materias primas del país y a
b.s importaciones de utículos manufacturados extranjeros. Los gobiernos revoJucion~rios, a _pa~ti~ de la época del presidente
Cardenas, IniCiaron la construcción de nuevas rutas encaminadas a satj.sfacer las nuevas
exigencias del país, como el Ferrocarril del
Sureste y el de Baja California. Estas dos
obras ]as terminó la administración dd
presidente Alemán.
El ferrocarril es el medio de transporte
por excelencia para mover grandes Yo]úmenes de mercancías a distancias largas.
Cóm o financiar la expansión ferrot'iaria
Como medio de integración económica interna es indispensable gue cuente con un
H ace pocos días, el Secretario de Hacitndenso sistema de ramales y líneas interco- da, Lic. Ramón Beteta, y tl gerente de los
nectadas que puedan trasladar los produc- Ferrocarriles Nacionales, Lic. M an ut l R.
tos (Yíveres, materias primas, maquinaria)
Palacios, invitaron a la Cámara N acional
de unas regiones a otras del territorio na- de la Industri a de Transfo rmación y a otros
cional. Tal es el caso de los ferrocarriles organismos a expresar sus puntos· de Yista
norteamericanos, lo mismo gue de los so- sobre este problema y a sugerir fórmulas
viéticos. A los ferrocarriles de México les para solucionarlo. El punto principa l es el
fi
ECONOMJA MEXICANA
de cómo financiar tl crecimiento ferroviario. En un informe que se proporcionó a la
Cámara, elaborado por las propias autoridades, y el cual ha servido de base para Jos
cambios de impresiones a este respecto, se
señala cómo buena parte de la cuestión se
despejaría si el país mismo pudiese suministrar, por medio de industrias propias, si
no la totalidad, por lo menos la gran mayoría de los materiales y los equipos que
hacen falta. El costo del programa de expansión se reduciría considerablemente, ya
que tal como están hoy las cosas, existe la
necesidad de gastar en importaciones el
So% del dinero disponible para la rehabilitación ferroviaria. Si pudiese crecer la
producción de rieles y hubiese manera de
fabricar carros de carga y góndolas, en cantidades considerables, dentro del país, se
pondría una base bastante sólida en este
aspecto.
Las personas comisionadas por la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación
para estudiar el informe y participar en
los cambios de impre-si ones (don Jorge M.
Heyser y den José Dom ingo LaYín) aprobaron totalmente ese pento de Yi sta. ··Es
necesario -dijeron e:n una comunicación al
Secretario de Hacienda y al gerente de los
Ferrocarriles- planear la producción de
m:terias primas y equipos (para afronta r
las necesidades del crecimiento ferroYiario)
y entonces sería posible que el Estado
afrontara la constrección de la red ferroYiaria completa, tal y como ha Yenido haciéndolo con lo-s caminos ... "
Sin embargo, los representantts de ]a
Cámara di sintieron dtl ;carecer ofici al tn
lo relativo a b cuestión ·i n~plc.zabl e y primordial de cómo obtener recursos para financiar desde lu ego la rehabi litación ferroYiaria. El informe que ha ~trvido de base
para examinar el punto señala trts posibles
caminos: aumento gtneral de las tarifas de
flete, entre un 2oV0 y un so%, según los
diferentes productos tn::nsportad::>s; otorgami ento de un subsidio dtl Estado a los ferrocarriles, conservando las tarifas de carga
a su nivel actual; aumentos parciales de
tarifas junto con sebsidios del Estado.
El informe se pronuncia por la pnmera
solución. Se establece en él que el aumento
de la·s tarifas daría estabilidad económica a
Jos ferrocarriles, que son los propios usuarios los que deben pagar el mejoramiento
del servicio y que la elevación propuesta
se reflejaría muy débilmente en el nivel
general de los precios. Los representantes
de la Cámara sostuvieron que el aumento de
las tarifas sí se propagaría a los precios
de los diferentes productos, en una propor·
ción mayor de lo que significaría el encarecimiento de Jos costos en virtud de la
tarifa más alta. Añadieron que es incorrec~
to depositar la carga de la rehabilitación
sobre las espaldas de los usuarios, ya qué
los ferrocarriles constituyen un servicio pú"
blico "relacionado con la vida económica
de toda la nación,. independientemente de
que cada flete sea pagado po r un usuario
en Jo particular". Considera el documento
oficial que la baratura actual de las tarifas
resulta u:1 subsidio que otorga el ferrocarr il
a los agricultores, industriales y comerciantes. A este rtspecto, hicieron Yer los representantes de la C:lmua que enfocadas las
cosas desde tal punto de vista, Jos ferrocarriles constituyen un factor imp0rtante para
el progreso económico del país, y que la
supresión del subsidio ·· tendría un reflejo
muy dtsfavorable tn la economía". Aun
admitiéndose que la supresión del subsidio
diera a los ferrocarriles recursos para corregi r las actuales deficiencias del servicio
gue prestan, ·y que con ello quedaría compensada ]a carga que se impondría a lo~
agricultores, Jos industriales y los comerciantes con el aumento de las tarifas, sin
embargo, la supresión de las deficiencias
no vendría desde luego, sino que tardaría
bastante tiempo. Seda muy malo "entrar
de golpe a un régimen que negara el subsidio y mantuviera deficiente el servicio" .
Otra necesidad: 11h;elar las ta6fas
La segunda de las soluciones propuestas¡
el subsidio del Estado a los Ferrocarriles,
mereció todo el apóyo de los representantes
7
�JORNADAS INDUSTRIALES
de la Cámara. Según el informe oficial, el que debe llevarse a la práctica. Efectivamejoramiento y la ampliación de los ser- mente: " Hay renglones de la tarifa -dice
vicios ferroviarios exigirían del gobierno un la comunicación- que se conservan en un
subsidio anual de $2 39 millones, a lo largo nivel bajo por consideraciones o influencias
de un período de 12 años. Dadas las ac- políticas ajenas a las necesidades económituales condiCiones de Ja hacienda pública, cas del ferrocarril (caso del transporte, a
y el manejo inteligente que han hecho las
base de una tarifa irrisoria, de minerales y
autoridades del presupuesto federal, el cual metales). Eso debe corregirse, de suerte
está urojando superávits anuales, no sería que todas las mercancías que puedan ser
difícil cubrir esa suma, que significa apenas
transport~das a pr~cio remunerador para el
un 6% del presupuesto total; la mitad de ferrocarnl sean ob¡eto de una adecuada niese porcentaje podría obtenerse de un rea- velación . de tarifas. En todo caso, deben
juste en las diferentes partidas de egresos, ¡pantenerse sin variación las tarifas relacioy el resto se cubriría con el superávit. " Es nadas. con Jos bienes de consumo que influincuestionable -asienta la comunicación de yan directamente en el costo de la vida . .. "
los representantes de la Cámara- que ]a
En síntesis: que el problema de finaninversión que hiciera el Estado mediante ciar. la expansión ferroviaria mexicana queesos subsidios sería una inversión tan imdana resuelto a base de un subsidio adeportante como la que hace en caminos o en cuado del Estado, y de una revisión de las
presas, o en obras portuarias, pero con re~arif~s en los c_asos en que éstas, por su basultados productivos más rápidos ... "
J~ 111vel, :onstJtuyen un privilegio del que
La tercera solución entraña una idea útil; disfruta solo una parte de los usuarios.
•
Reanudación de las exportaciones ganaderas
E
L PA SADO día primero volvió a abrirse
!a frontera norteamericana para las remesas
de ganado mexicano en pie. Había estado
cerrada desde mediados de dici embre de
1946, en que se produjo un brote de fiebre aftosa en México --el cual se extendió
rápidamente a los estados ganaderos del
centro y del sur- y las autoridades sanitarias de los Estados Unidos implantaron,
P?~ .razone~ de pre~isión, una severa prohibic!On de ImportaciOnes. Para combatir la
plaga y exterminarla, en lo cual tenían
interés, por igual, los gobiernos de los dos
países, éstos realizaron conjuntamente una
gran campaña, que logró dominar la situación hacia mediados de 1950 y declaró
S
finalmente libre al país de la epizootia a
principios del año en curso.
Según los informes autorizados que han
podido conocerse, las exportaciones de ganado de México a los Estados Unidos se
realizarán conforme a las mismas cuotas
que regían al estallar la fiebre aft¿sa, esto
es, a razón de 50.0 mil reses anuales. Las
existencias ganaderas del país, y particularmente las que se han acumulado en las
regiones exportadoras, son suficientes para
cubrir esa cuota, después de abastecer suficientemente el mercado nacional. Se calcula que el actual inventario ganadero arroja un aumento de más de 3 millones de ca-
ECUNUMJA M~.I!.LLA ! VA
bezas en relación con 1946, último añ o de
ventas de reses en pie al extranjero.
El simple anuncio de la reanudación de
las exportaciones constituye un hecho alentador para los productores de ganado que
dependen del mercado exterior, ya que el
cierre de la frontera les había acarrea do
trastornos de grandes consecuencias en la
marcha de sus negocios. Sin embargo, hay
un factor nuevo que debe tomarse en cuenta. Precisamente a resultas de la aftosa,
de la pérdida de mercados extranjeros y de
la necesidad de dar una salida a la producción nacional de carne, los propios ganaderos, apoyados firmemente por el gobierno
federal, crearon 19 empacadoras de carne
en los estados fronterizos y en el Distrito
Federal, para realizar en ellas la matanza
de una parte, al menos, del ganado que no
podía exportarse, y refrigerar y empacar
la carne para darle así salida hacia el exterior.
Apenas necesita subrayarse la importancia
de las empacadoras. Surgieron, ciertamente, como un resultado de la crisis provocada
por la aftosa, pero constituyeron desde el
primer momento algo más que un simple
expediente de emergencia. Obedecían a
una necesidad que venía sintiéndose desde
varios años atrás, y era la de modernizar
la explotación de la industria pecuaria nacional y sustituir la remesa de materias primas en bruto (el ganado en pie) por la de
productos elaborados o semi-elaborados en
el país (carne empacada o refrigerada),
de mucho mayor densidad económica, y
cuya preparación en el intenor del p aís
habría de significar la apertura de nuens
fuentes de trabajo, la creación de nuens
oportunidades de ingreso, y el medio de
aprovechar más racionalmente una parte importante de la riqueza nacional.
Sabemos que la operación de las empacadoras ha constituído un acierto, que sí
han respondido a las expectativas que se
tm·ieron a la vista al crearlas, y que aparte
de permitir vender al extranjero existencias
ganaderas, transformadas en carne ya prep~rada, que de otra suerte se h ab rían perdJdo, han provocado una decisiva trans-
formación de la industria pecuaria, al modernizarla a tono con las exigencias del
desarrollo económico general del paí~. Sin
embargo, existe el peligro que las empacadoras sufran serio quebranto en su funcionamiento al reanudarse las exportaciones
ganaderas. Ocurre que muchos de los productores de ganado, para los cuales, por lo
visto, las empacadoras sólo constituyeron
un simple remedio transitorio al que se recurrió en un momento de crisis, prefieren
continuar exportando en pie, atraídos por
la seguridad de obtener en esa forma beneficios pecuniarios más cuantioso-s que si
recurrieran a las empacadoras.
Es evidente que las 19 empacadoras existentes no están en condiciones de absorber
la totalidad de las soo mil reses anuales de
exportación cubiertas por las cuotas norteamericanas. Proponer que lo hicieran sería
sencillamente absurdo dadas las actuales
condiciones, aunque no resultaría un programa desdeñable para realizarlo en el futuro. Pero también constituiría un absurdo
deja r de abastecer de carne a las empacadoras mexicanas y segar as í un impulso
que entraña indudablemente beneficios para
el país. Las empacadoras necesitan que se
las abastezca, no sólo para preparar las carnes enlatadas, empacadas y refrigeradas por
las cuales se obtienen mejores precios en
el exterior que a cambio de las simples reses
en pie. T ambién necesitamos seguir contando con las empacadoras porque gracias
a ellas ha sido posible iniciar én serio el
aprovechamiento de una serie de productos
y sub-productos del ganado que antes se
despreciaban, o se utilizaban en escala muy
modesta.
Uno de los renglones en donde tan útil
ayance es más perceptible, y más digno
de preservarse y continuarse, es en el de
pieles. Al exportarse las reses en pie, los
cueros se perdían, a pesar de que hacían
falta las industrias peleteras y zapateras
nacionales, que se veían en la necesidad de
importar cueros del extranjero, los mismos
cueros que con tan gran falta de sentido
de nuestros intereses estaban exportándose.
En conjunto, las empacadoras dan ocupa9
�JORNADAS INDUSTRIALES
oon a más de tres mil obreros y, descontada la carne, suministran productos o materias primas a la industria de la curtiduría, la de jabonería, la de fertilizantes y
a la avicultura y la cría de cerdos. De
cerrarse las empacadoras todas esas ramas
productoras se verían otra vez en la necesi dad de importar las pieles, el sebo, el
tankage, la sangre deshidratada y otros
artículos que utilizan.
Necesidad de proleger la
Ind!lstria Empacadora
Es OB\'10, PUES, que la industria - empacadora del país debe conservarse y acrecentarse, por bien de los propios ganaderos
(a quienes podrían presentarse en el futuro
trastornos como el que les acarreó la fiebre
aftosa, y, por una razón u otra, verse en
la impos ibi lid ad de coloca r reses en el extranjero), y también por las conveniencias
económicas generales del país que arriba se
apuntan. La primera de todas las medid2.s
a apl icar en el presente mom<:nto es asegu rar que siga abasteciéndoseias de ganado, cosa que bien podría no acontecer si se adopta
una práctica de exportaciones l ibres.
Las bases conforme a las cuales podría
regularse la exportación de ganad o de suerte que se asegurara el suministro a las empacadoras nacionales, podrían ser las siguientes, tal como las ha formul?.do en un
reciente estudio la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación:
Una primea solución consistiría en prohibir la exportación de becerros y de reses
co:-1 peso inferior al de 2 50 kg. en pie, lo
mi smo que de h embras de cualquier peso.
Las plantas empacadoras necesitan noúllos
Je dos años. Si los becerros se exportaran
lO
libremente no habría novillos. En cambio
habiendo novillos habrá siempre becerros ;
las empacadoras podrán funcionar normalm ente y pagar a cambio de ellos precios
iguales o superiores a los que cubren los
criadores norteamericanos. "En esta forma -asienta la Cámara- se creará y fomentará la industria de la engorda de bm·inos, dejando en México !as utilidades que,
de permitirse la exportación de ganado en
pie, tendría el criador del otro lado de la
frontera··.
Una segunda solución, en defecto de la
primera, sería la de fijar impuestos de exportación para el ganado en pie, precisamente por kilo, verificando el peso en básculas y en forma diferencial, o sea en términos de que el impuesto más alto correspondiera al ganado de menor peso, y ti
impuesto más bajo al ganado de mayor
peso.
El estudio a que venimos refiriéndonos
considera que "este sistema, sobre bases c¡ue
oportunamente se fijarían, tendría h misma finalidad que la medida de prohibición
anteriormente citada, pues por el alto impuesto que correspondería a los bece rros,
éstos no podrían exportarse en pie _ .. y en
cambio sí se podría n exportar, porque resultaría más costeable, rese:-s en pie con pesos mayores que los de 2)0 kg. ror ani maL .. Dentro de este mismo sistema, las
plantas cntrar!an en competencia con Jos
criadores de los Estados Unidos y podrían
pagar precio~ iguales o mejores qt:e los
ofrecidos por estos últimos, con igual o
mayor beneficio para el ganadero mexicano,
eliminándose así a los interm<-diarios y haciendo factible la creación de la importantísima industria de la engorda de ganados en nuestro país . .. "
ECONOMIA MEXICANA
Informe del Banco de México
EL INFORME presentado por el Consejo
de Admini straci ón del Banco de México
a la trigésima Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, contiene como es usual en
estos documentos una información de primera mano sobre la situación económica
nacional. Los datos de este documento resultan así de primordial importancia para
precisar la marcha económica del país durante el año de 195 r y Yamos a continuación a extractar a lgunos de estos datos.
Durante el año de 1951 el producto nacional bruto tuvo un aumento de 19.3%,
incremento que fué en un 14% superior
al registrado en el año de 1950. El producto nacional bruto de 38, 112 millones
ascendió a 45,543 millones. De la eleYación total se calcula que correspondieron
dos nm·enas partes a aumento en el volu.E1en de la producción de bienes y servicie-s
y el resto al aumento en los precios _
Se indica en el informe del Banco de
México, que el desarrollo de la economía
en términos reales aumentó en 1951 en
6.2%, ri tmo que resultó inferior al de
1950. Ind ica que las compras realizadas
por los consumidores finales en 5 r si bien
se elevaron en valor en virtud del alza de
precios, el volumen sólo se modificó ligeramente. Ind ican que: "el bajo incremento
en el \'Olumen de las ventas, fué debido a
que las mayores compras realizadas por el
grupo de consumidores que perciben ingresos variables, y las nuevas compras efec~adas con tl m ayo r ingreso de Jos traba ¡adores, tanto por los :::.umentos de sa larios
como por la m ayor ocupación, fueron contrarrestados en parte, por el descenso del
~-olumen de compras de la población de
I~gresos f11os". Aumentaron las adquisi cwnes de bienes de consumo y servicios por
parte del gobierno y aumentó el total de la
mversión privada, de empresas sem ioficia1<:: y públ!cas, sobre todo por la importanCion de ~~enes de capital, la edificación y
construcoon y el valor de los inventarios.
Se indica que puede inferirse que el Yolu-
men de los inYentarios se elevó en virtud
de que el ingreso de los asalariados, se elevó en menor proporción que el alza de los
precios al menudeo y se deduce que el incremento de inventarios corresponde principalmente a productos industriales de consumo popular y artículos durables .
Se indica que técnicamente la reserva
del Banco de México tuvo en 195 r un
aumento aproximado de 50 millones de
dólares.
Se indica que aumentaron, tanto el porcentaje del ingreso nacional correspondiente
al pago del factor capital como lo correspondiente a salarios y demás prestaciones
a los trabajado res. El incremento en estos
últimos fué consecuencia del nuevo personal ocupado y de la mod ificación de Jos
salarios medios. Concluye en este aspecto
el informe en el sentido de que: ''La participación que reciben los factores trabajo y
capital por la producción obtenida en d
cu rso del año, medida por el ingreso nacional, ascendió en 19% con relación al de
1950, llegando a un nuevo nivel de ....
$42,ooo.ooo,ooo.oo". (Estimación preliminar).
Explicando las causas que motivaron el
alza de precios, mismos que subieron un
I9-7Íb en la primera mitad de 1951 y
descendieron a partir de junio, el informe
del Banco de México señala: a). Los altos
precios de las importaciones en la segunda
parte de 1950 y las cotizaciones aún más
eleYadas en el primer trimestre de 195 I;
b). Incremento del ingreso disponible de
los individuos, por mayor ocupación, aumento de salarios y utilidades; e). Expansión crediticia; d). Cau sas de carácter psicológico (productos y distribuidores que se
adelantan al alza o compradores que aceleran o anticipan sus compras).
Señala que durante los seis primeros meses el factor monetario no influyó decisiYamente dado que el medio circulante se
mantuvo con pequeñas variaciones al nivel
de diciembre de 195 0.
11
�JORNADAS INDUSTRIALES
El informe, con el propósito de analizar
más en detalle los acontecimientos de 1951,
se refiere por separado a empresas y productores individuales, a intermediarios financieros, al sector gubernamental y al
sector de consumidores finales. Además
analiza por separado las relaciones de la
economía mexicana con el resto del mundo.
Refiriéndose al sector de empresas y productores individuales señala que la con-.
tribución de este sector al producto nacional
bruto tuYO la misma elevación del 19'/é,
que el agregado total.
'
En lo relativo a la agricultura, la producción agrícola alcanzó un niYel superior
al de 1950. Hubo bajas en la producción
individual de algunos artículos en volumen
-henequén, cebolla y cítricos- y en valor de la producción -avena, cacao, haba,
melón, piña y tabaco-. Aumentó la producción de maíz y frijol.
La contribución del sector gubernamental
a la actividad agrícola se tradujo en un
aumento del ¡8'/f; de las superficies beneficiadas con riego y una elención del 34%
de las operaciones de crédito agropecuario .
Señala las condicion es climáticas desfavorables durante 1951 -bajas temperaturas, acentuado o prolonga¿o período de
sequía-. Indica que la política de subsidios a la ag ricultura continuó, sobre todo
en lo rel ativo a cultivos afectados por las
condiciones adYersas del clima, por plagas
o cuyos precios descendieron <.:n el mercado internacional.
Preci sa que en 195 r la aportación neta
directa o indirecta de la actividad agrícola
a la cuenta con el exterior tuvo una devación de 24 % con respecto a la de 1950.
(Se incluyen remesas de braceros).
Los artículos en que se elevaron las exportaciones fueron legumbres, café y cacahuate. El algodón mismo aumentó en sus
exportaciones en 67,000 pacas.
En materia agrícola el informe seña la:
"En resumen, el ingreso derivado de la
agricultura fué superior al de 1950, no obstante la notable elevación de los costos en
lo referente a maquinaria, equipo y fertilizantes, ya que los mismos se incrementaron
en menor proporcJOn a la producción y a
los mejores precios que prevalecieron en el
mercado''.
Se asienta que la ganadería incrementó
su ingreso no obstante la sequía y el alto
nivel de los costos de la cría de animales.
Las exportaciones de carne fresca y refrigerada se elevaron, alcanzando su volumen
un nivel tres veces mayor al registrado en
1950 y llegando su valor a 104.6 millones
de pesos.
Refiriéndose al sector industrial se di ce
que: "El valor de la producción industrial
en su conjunto, minería, petróleo, electricidad, construcción y manufactura, registró
un nuevo máximo, debido a la elevación
del volumen de las diferentes producciones
y los mejores precios a que se cotizaron sus
productos; únicamente la actividad minera
acusa un descen so en el volumen producido con respecto al año ante ri or, pero los
más altos precios eleYaron el monto de sus
ingresos" .
La ocupación de la industria aumentó en
Yirtud de aperturas e incremento de las actividades en establecimientos ex istentes. El
ingreso de los factores empleados en la poducción aumentó principalmente por el in·
cr~mento del volumen producido, y en proporción menor, por el aumento del salarie
medio y de las tasi!.s de utilidad.
El informe se ocupa dentro del sector
de industrias específicamente de ]J. minería, del petróleo, dectricidad, construcción
y manufactura.
En lo relati\'O a comercio y sen ·icios se
ind ica que el Yolum en de las ventas ~e
contrajo en el curso del año de 1 9'5 r. En
cambio el nlor de las ventas totales fué
superior a 1950 como consecuencia de los
aumentos de precios. Se dice que aun
cuando el niY el a que efectuaron sus com pras los comerci:1ntes ascendió en el curso
del año, las utilidades de los comerciantes
" mostraron un alza de consideración" en
Yirtud de que otros costos de venta, incluyendo salarios, se mantuvieron aproximad~>
mente constantes.
Se destaca que el margen de utilid ades
del secta¡; comercial reg istró una amplia-
ECO!\.OMIA MEXICANA
c 1on de consideración debido a la diferencia de precios entre la época de compra y
la de venta. Particularmente se presentó
esta situación en lo que se refiere a productos agrícolas, específicamente granos, en
que las ve_ntas efec~adas po_r los comerciantes tuvieron precJOs supenores en relación con los que éstos pagaban a los productores agrícolas, hasta en un so%. Se
asienta que: ·'En relación con otros artículos, como los manufacturados, no existe una
posibilidad semejante, ya que en los precios
que percibieron los productores· se registran
las yariaciones de acuerdo con lo que acusa
el mercado; así pues, los intermediarios no
se benefician en forma similar con el alza
de precios. En efecto, los precios a que
los industriales vendieron sus productos
fueron en el mes de junio un 5% más eleYacios que en el mes de enero, mientras
que los comerci antes mayori stas de la ciudad de México realizaro n las Yentas de
los productos manufacturados a precios un
7 o/o más altos".
De acuerdo con estos datos se concluye
en el informe que hubo un aumento en las
tasas de utilidad de los comerciantes por
lo que el aumento en el ingreso derindo
de esta actividad se dirigió en una m ayo r
propo~ción al renglón de pagos al capital
Invertido, y en una menor parte d ingreso
del personal ocupado .
En cuanto a transporte, la carga moYida
por los Ferrocarriles Nacionales tuvo una
ligera reducción; aumentó el moYimiento de
pasajeros. Considerando el aumento del
consumo de gasolina se cree que el trans porte_ de personas y mercancías por la industna de autotransportes siguió en aumento aun cuando en proporción menor que
en el año de 1950. El serYicio aéreo continuó en ascenso, obsen·ando mayor increm~nto _en materia de carga, y considerable
fue el mcremento que mostró el movimiento marítimo.
El turismo se elevó un 5-4 o/o con respecto a 1950.
Ocupándose de los intermediarios financieros el informe del Banco de México indica que los servicios proporcionados por
este sector reflejaron en parte la política
económica gubernamental tendiente a lograr una más estrecha vinculación entre sus
instrumentos -coordinación de medidas
monetarias y crediticias con disposiciones
en. materia comercial, impositiva y fiscal,
onentadas todas ellas en el propósito de
reducir presiones expansionarías.
Analizando el crédito bancario se señala
que hubo m ayores operaciones fina:1cieras,
con una expansión crediticia superior a
195 0. El -total de crédito de inversiones en
valores de las instituciones bancarias alcanzó la cifra de 10,121.6 millones de pesos,
mostrando en relación con 1950 un incremento del 18.4 por ci en to . Se indica que
el Banco de México continuó practicando
el control selectivo en materia de crédito.
Se dice que los bancos privados elevaron
sus oper:~ciones crediticias en un 24.1 o/o .
Se señala que la cartera de los bancos comerciales estuvo constituída en promedio
por 38% de operaciones con la industria;
19 % por créditos en agricultura y g anadería y actividades conexas; 36% por el comercio; 2% por transportes, almacenaje y
comu nicaciones y 5 ?k~ de consumo.
Se indica que en lo relatiYO al total de inversiones en valores del sector bancario mexicano hubo una variación en 51 debido al
descenso de 260.5 millones de pesos en los
va lores de Estado que con stituyen la Deu da
Pública Interna por la amortización y rescate
anticipado, hecho por el gobierno federal.
Se añade que los valores pri.vados se elevaron en r 55 ·9 millones, constituí dos en su
mayoría por obligaciones de empresas industriales.
En materia de política monetaria-crediticia se asienta que las autoridades monetarias recurrieron a algunas medidas para
canalizar recursos hacia la agricultura e
industria y se añade: "Por otra parte, sin
restringir cuantitati,·amente esas necesidades leg ítimas de créd ito, pusieron en vigor
otras con el fin de contrarrestar las presiones expansionarías".
El informe se refiere a las medidas adoptadas en el curso del añ o de 195 r en relación con el control selectivo del crédito.
13
�JOR NA DAS I NDUS TRIALES
El medio Lirculante en poder de empre- men to de su s disponibilid ades en 1 1 millones .
sas y particulares se elevó llegan~o al finaLa D euda Pública Exterior flotante dislizar el año de 51 a 6,8oo mJ!lon es de
pesos. Hubo un aumento en el medio cir- minuyó en 132.7 millones.
La D euda Exterior Titulada registró un
culante de 13.5 % en relación con el nivel
descenso m ayor que el de 1950 pues se
de 1950.
Se indica que en la primera mitad del amortizó la cantidad de 56.5 millones.
En 1951 los impuestos al comercio exaño de 51 los medios totales de pago sólo
registraron un ligero ascenso -por la ma- terior tuvieron la mayor importancia denyor -contracción que ejerció la balanza co- tro del total recaudado y mostraron la más
mercial y por la esterilización de moneda- alta elevación con respecto al año anterior,
y se considera que estos fenómenos contra- pasando de 990.8 millones de pesos a
rrestaron la expansión durante el primer 1,423.6 millones. Le sigue en importancia
sem estre. En cambio, en la segunda parte el impuesto sobre la renta cuya elención
del año las causas de expansión reforzadas fué de 766.2 a 1,199.5 millones d e pesos.
por la entrada neta de divisas, superaron Los impuestos a empresas industriales aulos factores de contracción, eleYánd ose el mentaron de 512 a 567 . millones. Los gra medio circulante en 543 millones para bi- vámenes a empresas comerciales y de serlletes y moneda metálica y 268 millones vicios, así como los demás impuestos, productos y aprovech amientos, ascendieron a
para las cuentas de cheques.
En 195 1 el aumento regist rado por ·el 444 y a 1,05 0 millones, respectinmente.
El I nfo rme en materia de relacio nes
medio circulante en su con ju nto fué menor
económicas co n el exterior se refi ere a las
al crecimiento de la actiY idad econ ómica.
perturbaciones originadas por tl conflicto
En lo que se refiere al sector gubernade Corea y por los programas de defensa.
mental se dice que los in g r ~sos ordinarios
Señala que el alza en los precios de las
efectivos del Gobierno Federal se elevaro n
m aterias primas al principio de 1950 se
ll egan do a la cifra de 4, 358 mill ones de
fundó en la idea de que los gastos de depesos, mostrando una elevación de 34 %
fensa se realizarían a un ritmo mayor y al
en relación con 1950.
no suceder ello los precios acusar0:1 desSe señala que la Ley de Ing resos de la censo. La elevación de los precios de los
Federación para ti ejercicio de 1951 autoproductos manufacturados aumentó los cosrizó ]a emisión de bonos de la D euda Pú- tos en los pa íses en desa rrollo . Al princi blica Interna por valor de 159 millones de
pio del año la demanda de los productos
pesos pa ra hacer fre nte a valores emitidos caracter ísticos de exportación de la América
con anteriorid ad y buscando equil ibrio al Latina, hi zo subir las reservas mon etarias
mantener al mismo nivel la Deuda Públ ica. . de estos países, pero posteriormente esta
Sin embargo, en el curso del año el gobierdemanda se redujo como consecu encia de
no f ederal se abstuYO de hacer esta emisión la disminución de las compras norteameribastándole las recaudacione-s, que lo coloca- canas para reservas de materiales estratégi ron en situación de amortizar valores por cos, la mayor lentitud en el ritmo de los
1 59·9 millones de pesos y de rescatar anti - gastos de emergencia y la actividad de la
cipadamente 108.8 millones de la D euda Conferencia Mundial de Materias Primas.
Interna así como cubrir serYicios de las
Esta situació n, aunada a los m::;,yores precuentas exteriores por 189.2 m illones.
cios en las manufacturas, reduj o las re serEl G obierno Fed eral obtuYo un superá- ns de los países latinoamericanos.
En materia política comercia l, el informe
Yit en su presupuesto de 468.9 millones,
señala que las importaciones de productos
mi sm o que fué utilizado en la reducción
europeos se elevaro n en 109o/o en rtlación
de la D euda Exterior e Interior por la cancon 195 0 y las exportaciones se elevaron
tidad de 45 7·9 millones de pesos y el a u-
ECQ¡\'QMJA MEXICANA
en 157 % .. Se !ndica que el déficit con Europa dismmuyo en un 65 % .
.
En Jo relativo a cuenta con el extenor
se señala que los ingresos totales superaron
en 1 6 % los de 1950 elevándose de 7,103
millones a 8,263 millones. El aumento se
debió principalmente a un incremento del
20 % de las exportaciones en valor en relación con las realizadas en r 950. Contribuyeron asimismo la producción de oro y
plata, alquile~ de películas y seguros y pasajes internaCionales que se_ consen·aro1_1 en
el nivel de 1950. El tunsmo produ¡o a
México la cantid ad de 2,349 millones de
pesos en 1951. ~ ~s reme_sas d~ braceros,
ingreso5 de las m1S1ones d1plomatKas y las
pensiones se elevaron a 3 16 m illones de
pesos.
Los egresos totales de la cuenta con el
exterior llegaron a 8,887 millones en 1951,
significando un incremento de 36%. Los
egresos provienen p rinci palmente de la importación de mercancías que se elevó a
7,597 m illones de pesos. El resto de los
egresos .se refi ere a divid endos, intereses,
alquiler de películ as, furgo nes de ferrocarril, intereses sobre préstamos privados, seguros y pasajes internacionales.
La composición de las impo rtaciones
muestra que se eleYaron los renglones correspondientes a materias primas y bi enes
de capital que subieron de 78'io que representan en 1950, al 79)'6 en 1951. No varió
el porcentaje rebti·,•o a la importación de
bienes no indispensables, entre los que
están los de lujo, e igualmente se m antuvo
la misma proporción con respecto a la importación de alimentos. Se mantuYieron
estacionarios los egresos relatiYos a compras de lubricantes y combustibles y energía
eléctrica. Los egresos del sector gubernamental-intereses sob re deudas exteriores,
gastos diplomáticos y contribuciones a organismos internacion:lles- permanecieron
estacionarios.
Los gastos de Yiajeros mexicanos en el
exterior ascendieron de 7 r 9 millones en
1950 a 83 5 millones en 195 1.
El resultado fin al que arroja la cuenta
con el exterior, en transacciones corrientes
de la balanza de pagos, fué desfavorable en
624 millones de pesos.
El Informe del Banco de México hace
relación al resultado neto de la cuenta de
capital con el extranjero y en este concepto
señala la repatriación de capital mexicano
que en 195 1 fué más del doble del alcanzado en 1950 llegando a la cifra de 52
millones de dólares . La entrada de capital
a largo plazo descendió de 67 millones de
dólares en 1950 a 43 millones de dólares
en 1951. Las salidas de capital ascendieron
de 31 m illones de dólares en 1950 a 59
millones de dólares en 1951. La di screpancia estadística y de reng lones no investigados asciende a 34 millones de dólares .
Como resultado neto de las operaciones con
el exterior se indica que hubo una reducción de o.6 millones de dólares de la reserva mon etaria del país y atesoramiento
de plata.
El informe indica que duran te la p rimera
m itad de 1951 sali eron capitales especulativos que habían ingresado al país a fines
de 1950 y principios de 1951 por la pre-_
sunción de una revaluación .
Refiriéndose al sector de los consumido- ·
res final es el informe señala que las sumas
que recib ieron los individuos en calidad
de consumidores finales pcr concepto de
salarios, suel dos, intereses, rentas, utilidades e ingresos netos de productores indiYiduales, superaron los del año anterior
au n cuando el ascenso fu é menor en el
caso de Jos asalariados y de los propietarios
de pequeñas empresas industriales. Los
gastos internacionales de este sector fue ron
superiores a los de_ 1950 pero en rr:ayor
proporción que los m gresos, lo que ongma
que el ahorro de los consumidores en 1951
fu era m enor que en 1950. Esta situación
se debió al aumento de precios, dado que
los sectores de ingresos fijos tuvieron que
dedicar una m ayor cantidad de éstos a la
adquisición de artículos de consumo indispensable. El índice gene ral de precios
al mayoreo en la Ciudad de México aumentó 19.7 % de dici embre de 1950 a diciembre de 1951.
15
�ECONOMIA INTER NA CIONAL
3 O días de economía internacional
Política económica electoral en Norteamérica
(Ideario Económico de !as Plataformas Demócrata y Republicana)
ricanos del colapso total, de las fatales
consecuencias económicas resultantes de valores bursátiles inflados, especulaciones bancarias, ineptas y condiciones "holding companies" '. altas_ tarifas arancelarias y prácticas
mercantiles mescru pul osas, todo lo cual
prevaleció bajo las últir;n~s admini.straciones
republicanas. La . pohttca democrata ha
permitido al gobierno federal ayudar a
todos los negocios -grandes y pequeñosasí como obtener la más alta tasa de productividad, los más amplios mercados domésticos y mundiales, y las más altas ganancias de las empresas que registra la
hitsoria de la nación".
prometen "alentar la unidad económica y
política de Europa", "sostener el Plan
Schuman", "ayudar a la Alemania Occidental", a las naciones del Cercano Oriente,
del Sur de Asia, de la Zona del Pacífico
y "a todas las víctimas del imperialismo
soviético" . "En el Hemisferio Occidental
nos comprometemos a proseguir la política
del Buen Vecino". "Nos esforzaremos constantemente en fortalecer los ví nculos de
amistad y cooperación con los aliados latinoamericanos que se hayan unido a nosotros
en la defensa de !as Américas".
cLiberalizariólt del comercio internacional?
En el mes de julio ;í/timo, los dos grandes partidos tradicionales norteamericanos
-el RefNblicano ~ el Dem óC1·ata- celebraron e11 Chicago sus ¡·espectivas convenciones
para destgnar can.~rdato a la Presidencia de la Rep;íblica. T an impo¡·tante y significativo
como .la postz.t lacwn de cand1datos -el .G1·al. EJSenhower y el gobemador Stevensonfueron las.plat~[ormas electo:·ales, myo contenido en materia económica arroja luz sobre
la art!lal Sllttaoon no1·1eamencana y sus perspectit:as fu!t~ras.
Los Dos GRANDES partidos políticos de que sea esa política económica, dejará senEstados Unidos, el Demócrata y el Repútir su influjo sobre muchos países, y, desde
blicano, se hallan enfrascados en plena lucha luego, sobre el nuestro, conviene intentar
electoral por Ja presidencia de la república
una glosa sumaria de Jos postulados econóy por cierto número de diputaciones y se- micos contenidos en ]as referidas plataformas, a fin de estar apercibidos de Jo que
nadurías. Ambos partidos se esfuerzan por
puede traernos el futuro inmediato.
atraer a ]as masas de su país y enarbolan
ante ellas sus respectivas plataformas o declaraciones de principios, sin perjuicio de
LA PLATAFORMA DEMOCRATA
intentar otros medios de convencimiento.
Dichas plataformas, si bien abundan en Jos
APROBADA en la convención sostenida
inevitables aspectos circunstanciales que caen Ch icago, del 2 r a] 26 del pasado julio,
racterizan los programas políticos en cualel progran1a político de los demócratas se
quier parte del mundo, presentan una serie inicia con un preámbulo destinado a hacer
de enunciaciones de orden económico que el elogio de su propio partido. "Una apremucho nos interesa conocer a los mexica- ciación objetiva del pasado demuestra clanos. Aunque se trata, más que nada, de
ramente que el Partido · D emócrata ha sido
simples declaraciones de propósitos que el instrumento escogido por los norteamemás tarde pueden desvanecerse o modifiricanos para alcanzar la prosperidad, conscarse, de todos modos proporcionan algu - truir una sólida democracia, poner los cinos indicios de Jo que puede ser ]a futura mientos de la paz internacional y seguir
política económica de un gobierno demo- marchando por una senda de progreso. La
crático o de un gobierno republicano en
política y los programas del Partido Delos Estados Unidos. Dado que, cualquiera mócrata rescataron los negocios norteame16
Seg11irá el t·earme propio, la movilización
militar de l os países aliados y las doctrina de b!lena veci?1dad
DESPUÉS de esta donosa alabanza en boca propia, que tiene extensa coda de amplificaciones y reiteraciones, los demócratas
anuncian sus propósitos en favor de ]a paz
y de la seguridad nacional de su país. Firme apoyo a ]as Naciones Unidas. Fortalecimiento de la defensa nacional. "El Partido
D emócrata seguirá estando, inquebrantablemente, en favor de poderosas y equilibrad as
fuerzas defensivas de tierra, m ar y aire".
Los demócratas, en otras palabras, reiteran
que seguirán llevando adelante el rea rme,
y con él el bombeo de estímulos que ha
venido manteniendo en altos niveles de operación al gigantesco mecanismo económico
estadounidense. N aturalmente, Jos Estados
Unidos no desea n enfrentarse solos a un
posible agresor. "Esta nación neces ita fuertes aliados, a través de todo el mundo, que
hag:m su máxima contribución a la defensa
común". "La doctrina Truman en 1947,
la defensa del Hemi sferio Americano en el
mismo año, el Flan l\1arshall en r 948,
el Pacto del Atlántico del Norte en I 949, el
Programa del Punto Cuarto . . . todos ellos
no son sino aspectos sobrc::salientes del progreso alcanzado por Estados Unidos en la
movilización de !as fuerzas del mundo libre
para m:lntener la paz". Los demócratas
DENTRO DE ESTE capítulo destinado al des,
arrollo de la cooperación internacional en
favor de la política pacifista y armamentista de Jos Estados Unidos -con una referencia a la América Latina que parece
un tanto breve, un poco vaga y un mucho
condicional y admonitoria- la plataforma
demócrata introduce su punto de vista acerca de Ja expansión del comercio intemaciona1. El Partido D emócrata ha estado siempre en favor del ensanchamiento del comercio entre ]as naciones libres. Nos oponemos vigorosamente a cualquier política
restrictiva que pudiera debilitar el tan satisfactorio programa de comercio recíproco
formulado por Cordell Hull. Desde 1934
los Estados Unidos han tomado el liderato
en el fomento de la expansión y liberalización del comercio mundial. Nuestra economía requiere amplios mercados de exportación para nuestras manufacturas y productos agrícolas, a la Yez que importaciones
cada vez más grandes de materias primas
esenciales. La ampliación y liberalización
del comercio intern acional, brindará a nuestros amigos en todo el mundo la oportunidad de lograr por sí mismos la elevación
de sus niveles de vida, disminuyendo de
este modo su grado de dependencia respecto a ]a ayuda norteamericana".
Por lo visto, los demócratas quieren que
Estados Unidos continúe siendo paladín de
la plena libertad de comercio, si n perjuicio
l7
�JORNADAS INDUSTR IA LES
111.
.¡
·1
;1
'
¡
·¡
:1
i
1
'
1
.i¡
.,
,¡
de asumir en la práctica una acti tud franCamente restrictiva del comercio internacionaL En esta misma sección de JoRNADAS
INDUSTRIALES, en el número anterior,
mencionábamos "las quejas de Inglaterra,
.Canadá y Bélgica, así como de la Cámara
Internacional de Comercio1 sobre las l imitaciones de Estados Unidos a la importación procedente de países amigos. Conviene añadir que esta fl agrante contradicción
norteamericana entre lo que se predica y
lo que se practica, de todos modos deja en·
pie la discu sión sobre el libre cambio internacional. No necesitamos insistir, en este respecto, sobre la tesis de Jos países sub.d.esarrollados, contraria al comercio irrestricto y favorable a márgenes fl exibles de
protección arancelaria, a fin de defend er ]a
incipi ente industria nativa de la competencia sin cuartel que practican los cartels y
trus ts de las naciones de alto desarrol lo
económico.
i
.J
;;i
·11
:¡¡
1·•1
j:
11
!i
'!;
'··
:¡;
l;
di'
1'
.i·
Ecouomía Intema
Lo ANTERIOR po r lo que hace a la política
internacional norteamericana. En materia
de política doméstica, la plataforma demócrata propugna por una economía estabilizada. Lucha contra la inflación. D euda
nacion al tan baja como sea posible. Control de precios por todo el tiempo que sea
necesario. Control de rentas donde haga
falta. Distri bución racionada de materias
rrimas esenciales. '"Nos comFometemos a
manttner tn cualquie r ti empo un m:íximo
de empleo, de producción y de poder de
compra dtntro de la economía norteamericana". Todo ello completad o con el '"honrado m::.nej o de ias finanzas gubernamen tales " y un am plio apoyo a los agricdtorcs
del país, a través de la conservación de recursos superfici::des suelos, aguas, bosques,
etc.), precios de garantía, fomento de la
producción, crédito agrícola, seguro de cosechas, electrificación rural, salubridad, in.Yestigación de los problemas técni cos y sociales del campo y aseguramiento de merodos. " Debemos encon trar mercados lucra-
e
ECO NOM IA IN TERNACIONAL
tivos para los productos de nu estras granjas, y producir todo lo que esos mercados
puedan absorber. A este propósito continuaremos nuestros esfuerzos por reducir los
obstáculos al comercio, tanto en el interior
del país como en el exterior, y por hallar
nuevos usos y nuevos cli entes para nuestras
fibras y nuestros artículos aliment icios en
los mercados domésticos y en los extranjeros".
A los trabajadores norteamericanos la
plataforma demócrata ofrece un "trato equitativo". Buenos ingresos, alto nivel de vida, cordiales relaciones obrero-patronales,
repudio de la Ley T aft-Hartl ey y mantenimiento de diYersas prestaciones sociales .
turbado:a del "juego natural de las fuerzas
económicas". Este capítulo de la plataforma demócrata ofrece protección tanto a los
intereses de Jos consumidores c~mo a los de
los inYersionistas, y concluye af1 rmando enfáticamente que "debemos evitar todo control innecesario de los negocios".
Práct ic:1mente, a esta altura termina la
exposición de las id eas económicas que pudieran interesarnos. El resto de la platafo rma --demócrata se ocupa de recursos natural es, energía atómica, seguridad soci_al,
habitación ed ucación, cuidado de la 111f ancia, nteranos de guerra y fortalecimiento del gobierno democrático.
· LA PLATAFORMA REPUBLICANA
L ibre emp resa, monopolios y excesit ·a
concentració11 de la riq11eza
DURANTE LA RECIENTE convención republicana ( Ch icago, 7- I I de julio), se ap robó la plc.taforma del part~do, que i_nicia_ su
texto con una reaf1rmaC1on de pnnCiptos.
··creemos firmemente que el gobierno , y
:::.ouellos a los que el gobierno se ha confi~do, deben imponer un alto ejemplo de
honestidad, de sentido de la justici a, de desinteresada dcYoción al bienestar público;
creemos que ellos deben labo rar incansablemente por mantener la tranquilidad dent::o del pc.ís y por conserv_ar la paz y _la
:1mist;:d entre todas las naciOnes de la tie-
A LOS PATRONES se promete el fortalecimiento de la libre empresa, especialmente
en los p equeños negocios independientes,
que son "la espina dorsal de la libre empresa norteamericc.na". ··La libre competencia debe seguir siend o libre y seguir
siendo competencia, si es que las fuerzas
productivas de esta nación han de continuar
manteniendo su pujc.nza". Acto seguido
Yiene el reconocimiento de la contradicción
exi·sten te entre el su puesto ideal y la tangible realidad de la vida económica de Esta dos Unidos . " Nos encontramos alarmados
po r la creciente concentración del poder
económico en manos de una minoría. Reafirmamos nuestro conYencim.Jento en la
necesi dad "de una enérgica a plícación de
las leyes contra trusts, combin aciones y demás entidades que restringen el comercio;
leyes que son de vital importancia pa ra la
s::.lvaguardia del interés público r de ]0S
requeños negocios contra los monopolios
rapaces". A juzga r por estas afirmaciones,
las quejas de países latinoam erica nos y
otras naciones atrasadas en centra de las
depredacion es de los monopolios yanquis
han de tener alguna razón de ser, donde
los propios norteamericanos re:sienten dentro de su país esa misma influencia per-
rra" .
E11 juiriam im to ritriólico de la política
demócrata
UNA VEZ DECL:\RADO Jo anterior, a guisa
de necesario punto de apoyo para dar impulso a un ataque subsigui ente, los republicanos no pierden tiempo en enderezar
contra los demócratas la más punzante y
despiadada de las críticas". "Sostenemos
que, du rante los últimos veinte años, los dirigentes del gobierno de los Estados Unidos, bajo sucesivas administraciones demócratas y especialmente bajo la administración actual, han frustrado el cumplimi ento
de los r~.:feridos deberes. Al contrario de
19
18
·i·
·~
lo que era su obligación, los han des~ono
cido, los han befado, y, a consecuenoa de
una larga serie de actividades corruptoras,
h an socavado Jos cimientos de nuestra república en forma tal, que su existencia misma se encuentra amenazada". "Acusamos
a Jos demócratas de que arrogantemente,
posesionándose de facultades que nunca les
fueron conferidas, h an despojado a nuestros
ciudadanos de sus m ás caras libertades" .
'"Imputamos a los demócratas el haber trabajado incesantemente por alcanzar su propósito de implantar el nacional-socialismo.
Les hacemos el cargo de haber quebrantado
la tranquilidad interior, fome ntando rivalidad es entre Jos clases sociales con fines
políticos mercenarios. Los ~cusamos de. h~
ber restri ngido las oportuntdades economtcas y de haber estorbado _el progreso mediante una abrumadora e mnecesana carga
impositiva".
" Los demócratas proclaman que ellos han
traído la prosperidad, pero lo cierto es que
la apariencia de salud económica se ha
creado mediante gastos militares, despilfarros, c:·:traYagancias , emergencias preconcebidas y crisis bélica. Los d emó~rat a s han
envilecido nuestro moneda, reduCiendo a la
mitad el poder adquisitivo del dólar".
" Acusamos a los demócratas de debilitar
la autonomía de los gobiern os loca les, lo
que constituye un atentad o contr:.t la piedra
angula r de la libe rtad del hombre. Han
protegido a traidores a nuestro país emboscados en altos puestos oficiales, y en el
extranjero nos h an cr_eado enemigos _d onde
debiéramos tener am1gos. Los democratas
han violado nuestras libertades desatando
sobre el país un enjambre de ~rrogantes burócratas y agentes de l~s m1smos que se
entrometen de manera wtolerable en las
vidas y ocupaciones de nuestros ciudadanos".
" Acusamos a los demócrat2.s de haber
JleYado la corrupción a los altos puestos del
gobierno, ll enando de oprobio, con es~s
ejemplos de desho nrosa f alta de honestidad ]as normas morales del pueblo norteame,ricano. A cusamos a los demócratas de
habernos arrojado a una guerra en Corea,
-~1<
·.1.
J-
�ECONOMIA INTERNACIO NA L
JORNADAS 1.'\.DUSTRJALES
sin el consentimi ento de nuestros ciudadanos a través de sus autorizados representantes en el Congreso, y de continuar manteniendo esa guerra sin el propósito de lograr
la victoria" .
La lectura de los anteriores conceptos
provoca inevitables motivos de asombro.
Asombro por el carácter virulento, vitriólico, implacable de la crítica, que casi parece confeccionada por los más intolerantes
enemigos de la gran nación norteamericana.
Asombro por lo que esa crítica pueda tener
de verdad, para desilusión y pesadumbre de
los sinceros creyentes en ]as excelencias del
gobierno democrático de los Estados Unidos. Si ]as acusaciones de los republicanos
son ciertas, no puede dudarse que buena
parte del actual desbarajuste de] mundo tiene su origen en el desbarajuste interno de
Norteamérica. Y aunque en las acusaciones
antedichas puede h aber mucho de desahogo
y pasión política, de todos modos resulta
difícil desconocer que, algo de ello puede
ser cierto. El espectáculo que han dado
los republicanos de "sacar los trapes democráticos al sol", podría considerarse en cierta forma como deplorable. Sin embargo,
ti ene la g ran utilidad de dar a conocer al
mundo Jo que un grupo numeroso y destacado de norteamericanos piensan sobre las
lacras institucionales de su propio país. Es
preferible reconocer que Jos Estados Unidos tienen grandes defectos y grandes cualidades y que no son mejores ni peores
que las otras naciones del plan eta, a aceptar ]a falsa imagen de un Tío Sam perf ecto.
Reconquista de la paz
Los REPUBLICAKOS, una vez asentado el
preámbulo transcrito, pasan a ocuparse de
l:t política internacional de su país. Consideran que Est~.dos Unidos ha dejado perder la fuerza y el prestigio sin precedente
de que gozaba al terminar ]a segunda guerra mundial. Pieman que su país no sólo
ha perdido la paz ganada con tanto esfuerzo, sino que ha hecho escarnio de sus pro-
una expansiOn dd comercio m~ndial qu_e
sea yentajosa para todos. A fm de estimular la realización de est~ o?jetiY0 1 ha~e
mos presi~n _para c¡ue se ellmmen las practicas discnmmatonas en contra de nuestras
exportaciones, co?1~. son las ta~ifas preferenciales, la restncCJon de perm1sos y otros
expedientes arbitrarios. Nuestros acuerdes
de comercio recíproco serán celebrados y
mantenidos sobre la base de verdadera reciprocidad y ~e protección ~e ~uestras empresas domést1cas y de las nommas de sueldos de nuestros trabajadores contra la competencia desleal de las importaciones".
A la declaración anterior no puede pedirse mayor claridad ni mayor franqueza.
Es tan eYidente su sentido que casi resulta
sobrante el comentario. Sólo cabe a puntar
que su texto pudo ser más breve. Pudo
decir, por ejemplo: ''Para nosotros la libertad del comercio mundial es la libertad
del comercio de los Estados Unidos". Pudo
también decir: '" D iscriminaremos ]as im portaciones, pero esta remos en contra de
que se discriminen nuestras export:1ciones".
Francamente, creemos que desde un punto
de vista internacional esta decbración ha
sido de lo más desafortunado y JamentabJc,
p que compromete seriamente la confianza aue en materia de comercio internacional "pudiera tenerse en unl Norteamérica
bajo régimen republicano. Al juzgarse lo
que cabría esperar de Estados Uni dos en
el futuro inmedi ato, esta declaración podría
considerarse como un síntoma altamente
intranquilizador.
pies compromisos en favor de la paz, como
la Carta del Atlántico. Todo ello, naturalmente, se lo achacan a los demócratas .
Y, a fin de enmendar esta política nefasta,
los republicanos proclaman que "la meta
suprema de nuestra política extranjera será
lograr una paz justa y honorable. Nos dedicaremos a Juchar por la paz y a ganarla··.
Resentimiento lalinOdJile ricmlO y bllena
vecindad
CoN REFERENCIA a la parte del mundo que
queda al sur del río Bravo, después de depJ?rar que _"Jos pueblos de las otras repúblJcas ameriCanas se encuentren resentidos
por nuestra subestimación de sus legítimas
aspirac_iones y amistosa cooperación", los
repubJ1canos ofrecen que "nuestros lazos
con las hermanas repúblicas de América
serán fortal ecidos". Al igual que los demócratas, Jos republicanos también quiere-n
ser "buenos vecinos".
Preca11ción en la «.ruda al e.-..:t1·anje1·o
SOBRE EL COSTO que significa para E .U.
b. ayuda económ:ca, militar y técnica ?.
otros países, los republicanos se van con
cuidado. "Distribuiremos mesurad:.~mente
nuestros compromisos con el exterior, de
manera que podamos sobrellevarlos sin poner en peligro Ja salud económica o la C$tabiJidad financiera de los Estados Unido, .
No nos permitiremos el quedar aislad os
del mundo, pero tampoco arriesgaremos
a ir hacia ]a bancarrota. No tr2.taremos de
comprar la buena voluntad extranjera . Procuraremos gan arla a través ele un poJític:1
sana, constru ctiva, llevada a cabo con sentido de dignidad "'.
Economía ];¡lema
TERM!KADO EL TEM.1\ de política extranjera, la plataforma se refiere con brevedad a
la defensa nacional ("Coordinaremos nuestra política militar con nuestra política extranjera"), menciona Jos usuales argumentos contra el peligro del comunismo y pasa
a ocuparse de los problemas económicos
del país, comenzando con una pequeña disertación sobre el papel de los pequeños
negocios dentro de una economía libre.
Libertad pm·a las exportaciones y restricción
pa·ra las importaci011es
EN MATERIA de comercio internacional Jos
republicanos dejan ver su pensamiento con
bastante claridad. "Estamos en faYor de
Después de enumerar los perjuicios que ha
sufrido la libre empresa durante veinte años
de administración demócrata, los republicanos prometen que ayudarán a los pequeños negocios "en todas las formas posibles".
" Removeremos abusos impositivos e injuriosos controles de precios y salarios. Terminaremos con los intentos de planear y
regular cada una de las actividades de los
pequeños negocios. D efenderemos implacablemente nuestro sistema de libre empresa contra las prácticas monopólicas y desleales al comercio". "Nuestra meta consiste en un presupuesto balanceado, una
reducida deuda nacional, una administración económica y una disminución de impuestos. Creemos que la infl ación debe
combatirse estimulando la plena producción
de artículos y alimentos, y no implantando
un programa de restricciones".
La política monetaria republicana se
enuncia en dos postulados: r) Un sistema
de la Reserva Federal que ejerza sus funciones dentro del mecanismo monetario y
crediticio sin presiones con fines políticos
de parte del Departamento del Tesoro o de
1a Casa Blanca. 2) Reconstrucción de
nu estro economía doméstica, y uso de nuestra influencia en favor de una economía
mundial tan estable como lo permita la realización de nuestros propósitos de establecer un dólar con plena convertibilidad c:1
oro".
En materia agrícola se afirma que_ '"el
desarrollo de un sano programa agrano es
un elendo deber nacional". En lo que toca a recursos n::tturales~ también se aboga
por "un procrrama completo y sistemático
para el desa~rollo y con~en·ación de los
mismos". En ambas cuestiOnes se plantean
medidas concretas muy semejantes a las
adoptadas por Jos demócratas. Finalmente;,
en asuntos de traba jo "el Partido Republicano opina que un ingreso adecuado y
regular para el trabaja?or, jun~o con una
producción ininterrump1da de b1enes y se~
vicios, a través del sistema de empresa pnvada, son factores esencial es para lograr una
sana economía nacional, que sólo pueden
desenvo]Yerse en un clima de paz indus21
20
,_
�¡
JORlVA DA S l .'I'DUSTRJALES
1
trial". "Tf'•1ie ndo in mente Jo anterior, nos
declaramos en pro de la conservación de la
Ley Taft-Hartley, por considerar que garantiza los derechos de los trabajadores y
de sus sindicatos".
Aquí concluyen de hecho los puntos económicos y con exos dentro de la plataforma
republicana. Las otras partes de ese documento se refieren a obras públicas, veteranos, seguridad social, salubridad, educación,
derechos cívicos, servicio civil, reorganización gubernamental, corrupci ón admi nistratiYa, etc., etc.
1
1
1
;¡J
·1 ¡
11
¡i
'
t.
CO.MP ARACION ENTRE AMBAS
PLATAFORMAS
¡'i
LA PLATi\FORMA DEMOCRÁTJCA es, en SU
mayor parte, un elogio y una justificació n
de la ejecutoria administrativa de su .partido. Por tl contrario, la plataforma republicana es, principalmente, una crítica
acerba de los Ytinte años de gobierno dem ócrata . Los demócratas consideran estar
salvando al p aís; los republicanos piensan
que lo que aquéllos h actn es hundirlo. Los
primeros se atribuyen la prosperidad que h a
gozado la nación; los segundos sostienen
que la prosperidad ts apa rente y que existe
un serio p eligro de ban carrota nacional.
Aquéllos afirm an haber obrado de acuerdo
con la ley; éstos los acusan de h acer escarn io
de la ley y de los principios morales del
pueblo norteamericano. Según los demócratas, las cosas han estado bien y segui rán
estando bien si ellos conserYan él poder.
Según los republicanos, las cosas han estado
mal y seguirán estando ptor si no salen del
gobierno los demócratas y en tran Jos republicanos a sa lvar la situación.
1·
'
'
'·''
...'
l'lmnerosas coincidencias
.. ;:
·¡'¡!'/
¡1
·::.¡1
'1
!:11
I;J./
,¡¡:1
;¡.":1.11
~1
D ESDE el punto de vista de los p rincipios,
existe poca diferencia entre una y otra plataform a. Ambas coinciden en cu estiones de
política internacional: apoyo a la O .N .U .,
fortalecimiento de la defensa nacional y de
ECO!•: OMIA INTERNACIONAL
la defensa col ectiva del mundo libre, ayuda
preferente a Europa, bu ena vecindad con la
América Latina, etc. En materia de finanzas públicas no hay discrepancias: reducción
de impuestos, de gastos gubernamentales, de
deuda pública, etc. En asuntos agrícolas los
postulados son prácticamente los mismos.
Otro tanto acontece en los capítulos de recursos naturales, seguridad social, derechos
civiles, educación, veteranos de guerra, etc.,
etc. Las diferencias más notorias parecen
localizarse en los temas de comercio internacion al, economía interior, empresarios y
trabajo.
blicanos guardan absoluto silencio. Por último dentro del tema de trabajo, los demócrata~ piden el repudio de la ley antiobrera Taft-Hartley, mientras que los republicanos ofrecen el mantenimiento de dicha
ley, con algunas mejoras.
Ambos qu1eren lo mJSmo
COMO PUEDE OBSERVARSE, ]as diferencias
en tre una y otra plataforma distan mucho
de ser radicales. En verdad, Jos postulados de los republicanos no son distintos de
los demócratas . No se aprecia en ambos
cuerpos de doctrina contradicción fundamental de principios, sino simples diferencias de matices, meros cambios de énfasis
y algunas variaciones e? ~¡ método o técnica de alcanzar Jos objetJvos. Desde este
punto de vista podría decirse que la plataforma demócrata es más libera] y que la
plataforma republicana es más co nserndora. Pero all í concluye la distinción, porque,
en lo substancial, ambas so n idénticas .
Ligeras discrepancias
EN EL RAMO de comercio internacional no
e::iste en .realidad oposición de concepto~,
smo una l1gera variante de omisión. No se
discute la conYeniencia de la expansión y
liberalización dtl comercio v de ]a lucha
contra las restricciones a ]a ~xportación de
E. U., pero en este punto los demócratas
se abstienen de opinar sobre algo que los
repu blicanos declaran expresamente: ]a restricción a las importaciones que signifiquen
competencia desleal para los artículos norteamericanos. En materia de economía interior; los dos partidos están en pro del estímulo económico que significa e] rearme,
si bie::1 difieren en Jo tocante a los controles
de precios y ren tas: los demócratas proponen controles moderados donde haga:1 falta; los republicanos están en contra. de cu::.]quier tipo de controles. Por lo que hace
a política monetaria, los republicanos se inclinan por la deflación; los demócratas sos tienen que una inflació n moderada es preferible a la deflación. Para Jos empresarios,
hay iguales promesas de protección a la libre empresa y de ayu da a los pequei1os negocios; h ay también declaraciones en contra
de los monopolios, sin energía por el lado
republicano y con cierto énfas:s por el demócrata. Estos últimos, además, m anifiestan su ala rma por la concentración de riqueza en pocas manos que está registd.ndose
en su país, problema sobre e! cual les r epu-
Lo que piensa" los elect ores 110rteame6can os de las plataformas
.-
TAL ES, C:\B ..o\UlENTE, ]a opinión de numerosos sectores norteamericanos. Pero h ay
algo más. Se dice en Jos Estados Unidos
que las plataformas, además de ser iguales,
prometen de todo a todo mund o, y qu e
simult:lneamente están en f aYo r y en cont ra
de los derechos de los Estados, de los com-
promisos en el extranjero, de los subsidios
a los agricultores, de ]a regulación del trabajo y, en fin, de todas las grandes cuestiones. Piensan los electores norteamericanos que, durante la lucha política que están
viviendo, Jos candidatos de los demócratas
y de los republicanos pueden decir lo que
quieran, como quieran y donde qui e ran, y
aun así, tener de todos modos el apoyo de
sus respectivas plataformas.
Fin de Fiesta
L o ANTERIOR no quiere decir que las pla-
taformas q ue hemos venido examin a~do carezcan de significación e importanCJa. En
el peor de Jos casos constituyen un valioso
registro de problemas de gobierno, de cuestiones que están vivas, qu e preocupan a ]a
gente, y a las cuales hay que enfrentarse.
Constituyen, asimismo, un conjunto de posibles solucion es que, pese a su deliberada
ambigüedad, circunscriben el ám bito, los.
extremos alternativos de una futura acción
ofici al. Las p romesas podrán cuT?plirse o
no cumplirse, o cump lirse a med1as, o lo-.
a rarse en cualquier punto intermedio de
~us formulacion es opuestas. Señalan, como
qui era que sea, un indicio de lo que puede
esperarse, un rum bo ap roxi m ado de la posible marcha de las cosas, h abida cuenta de
la relatividad, de la inestabilidad, de la
vulnerabilidad de Jos propósitos hwn anos y
h abida cuenta de la movediza realidad económico-político-social que padece nuestro
mundo de ahora.
•
22
23
}¡¡
.J.¡
ci!
�11
MERCADO JNTER1'\0 DE MEXICO
1
11
rías, esto es, en la agricultura, en la minería
y en industrias extractivas; y
1; 1
2 9 El 39% restante trabajaba en actiVIdades secundarias y terciarias, o sea en industrias de transformación, comercio y ser\'icios.
Los datos anteriores nos dan ciertamente
una idea muy borrosa de la capacidad de
compra de la población ec?nómicamente
:J.ctiva, pues aun cua~do los 1nwesos de la
población que se d~dica a la agncult~ra son
proverbialmente ba¡os, no sabemos sm embarao,
con
el detalle
debido, a , cuánto aso
,
.
cendían estos, m tampoco a cuanto ascendían los ingresos de la población dedicada
a la minería y a las actividades secunda rias y
terciarias, pues dentro de estas tres últimas
:1.ctividades se registra una escala sumamente
yariable en el volumen de los ingresos, supuesto que taJes datos no enumeran ni separan a los patronos, gerentes y altos empleados, de los asalariados y de los que
trabajan solos o po r su cuenta.
! 1 ¡l
.1 .,
;¡
i
1
111
,·i¡
El mercado interno de México
;¡/
Un breve análisis
1'11¡
u
NO DE LOS GRANDES temas y problemas,
t~nto para Jos economistas y sociólogos me, 1_1_11!_1.1¡,
1•
1
1:!1'
",,.
!
'1¡
/'_' '_,·.·¡
,,·¡j¡
,.
' ¡' 1
¡,,,,,
n¡,¡
1
··¡i 1·
1:··¡;1
.. 1.
Ir'
/
¡:11·:¡
:¡]-;:¡¡'
,.,.
.11,1/
'/•w:l
!:¡·_.. ,
.1 . .¡
'/'''
'¡H¡:: :
~
,¡;,_¡.
/ fr''i
¡,·, i
,¡/'; '
1 '1
dil·¡
:¡:,'
.,;¡;¡·'
.. ,
i!!/Jr:¡
'·'1
/,t,¡,,
i·ll¡'
¡lli¡¡ii
''!/'''
¡:11''
d¡ilii-'
.,,,Ji¡
lil··l
I!'/'/;;¡¡
:I!L
,11,
1.i.•¡i,/
'"t
'"'li.:¡·
1
1 jil,;!
iii!:¡
¡, ;.,
f,¡; ..
pueden comprar lo que se halla en e(mercado interno?
_Yamos a dejar de lado la respuesta a Ja
pnmera cuestión para resolverla en un análisis posterior.
Por ahora, sólo nos limitaremos a intentar una contestación a ]a segunda cuestión
a la luz de un examen de la estructura de 1~
población económicamente activa, del ingres?, para saber aproximadamente cuántos
mexicanos pueden comprar lo que se halla
en el mercado nacional interior.
xJCancs como para los industriales, autoridades }' productores del país, con sis te en
conocer la amplitud actual de nuestro mercado interno, su desarrollo en los últimos
años }' su posible crecimiento en el futuro
inmediato y mediato.
. Por lo. pronto, ya se sabe que nuestro
mercado 1?terno ha sido y es reducido, y
que seme¡ante reducción proviene de la
falta de poder de compra de una buena parte de la población, falta de poder de como
pra que, a su vez, se asienta en el desempleo
o. en el s_ubempleo o en los bajos ingresos
qu~ perCJbe ]a población económicamente . Así, PUES, \'eamos primero los niveles de
ocupación que existen en México con resactn•a.
pecto
a la pob_Jación total del país. De los
.- . Se sabe también que el reducido mercado
25 . 677,0~2 millones de habitantes que en
mterno de México impide nuestro desarro1950 hab1a en toda ]a República 7·569,589
flo industrial sobre bases sanas, desarrollo al
cual no podemos llegar debido a ]a falta de se hallaban ocupados Ja semana anterior al
poder de compra de una buena mayoría levan tamiento de los censos de ese año. Es
decir, esta cr~ ]a fue rza de trc:bajo con que
de la población.
contaba el pa1s. Pero la p oblaoón ecoJ;ómiTodo ello parece ser en verdad un círculo
camellle acth·a era un poco mayor, pues
\·icioso deprimente, pero a cuya salida todo
estaba m tegrada p_or 7.61 5,ooo personas.
mexicano debe cooperar.
Comparando esta CJfra con la población toIndependienterr:ente de las medidas que
tal, veremos que un 29% de Jos mexicanos
?ebe~ tomars~ ~ fm de ampliar el mercado era productivamente activo en 1950.
wtenor de l\1ex¡co, es conveniente de todas
No se conocen hasta ahora Jos detall es de
suertes saber cuál es el ámbito de nuestro
l:s actividades ~cupacion a l es de dicha parmercado actual.
L de Ja _pobl acwn; pero los d atos globales
Un análisis completo de este aspecto de que se ti enen arrojan las siguientes distrinuestro economía nos conduciría a contestar buciones:
esta doble interrogante, a saber: ¿Cuánto
9
1
El 6r % de la población activa se encompran los mexicanos y cuántos de éstos
contraba trabajando en actividades prima-
CJ
tt1
'
Los D:uos recabados en Censos de población anteriores a 1950, relatiYos a la
población económicamente activa - por
ejemplo en los Censos de 1930 y 1940-,
podrían servirnos para medir el desarrollo
progresivo del mercado interno en nuestro
país. Sin embargo, poca o ninguna utilidad
pueden prestarnos tales datos, pues los censos de esas fechas se levantaron con criterios distintos en punto a lo que es y debe
ser la población económicamente actin, al
grado de que en 1930 - año de depresión
económicJ- había una cifra de un 31% de
población económicamente activa con respecto a la población total de ese año, y en
1940 -año de crecimiento económico con
motivo de la Segu nda Gu erra Mundialla cifra había descendido al 30% con respecto a la población total de este último
año.
Es. decir, de conformidad con ambas cifras, la población económicamente activa ha
venido decreciendo proporcionalmente durante las dos últimas décadas, fenómeno
que se acentúa hasta 1950, en que la cifra
baja aún más: al 29% con respecto a la
población total de dicho año.
Semejante cosa es totalmente absurda,
pues tanto los niveles de empleo como el
mercado del trabajo han registrado ascensos
muy notorios por virtud de estos tres factores ostensibles: la progresiva industrialización del país; varios millones de hectáreas
más de tierras abiertas al cultivo en el
curso de los últimos veinte .años; y la ampliación del aparato burocrático y el crecimiento del comercio .}' de la banca.
CJ
CoN TODO, y pese al presumible ascenso
ocupacion al debi do a los tres factores antes
enumerados, la totalidad de las personas
que trabaj aban en 1950 no lo hacían durante los se is días hábiles de la semana. En
efecto, de los 7.569,589 de personas gue
se hallaban ocupa das, poco más de medio
millón trJbajaban cu atro días o m enos a la
semana; el resto traba jaba cinco días o más.
Esta circunstancia ayuda también a mostrar que la población no es toda ella potencialmente consumid ora, por estar semiempleada o subempJeada, o por disfrutar -o
mejor dicho, padecer- de bajos salarios,
política esta última que la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación ha venido combatiendo pues preconiza una política de z.ltos salarios basada en la justicia
y en el mejor rend imi ento de la fuerza de
trabajo.
CJ
OTROS DATOS pueden servirnos igualm ente
para orientarnos en punto a la extensión y
amplitud del mercado interno de México.
De toda la p oblación económicamente
activa, un 72.63 % percibía ingresos provenientes únicamente de su trabajo; un
15.01% percibía ingresos originados de sus
capitales, rentas y utilidad es; un I r.64 %
tenía ingresos do bles, ya de su traba jo ya de
otras fuentes; y un 0.72 % se ignoraba el
origen de sus ingresos (probablemente aquí,
25
�JOR.li"ADAS 11\.DDSTRIALES
en este último rubro, se h allan gentes que se
dedican a actividades antisociales, taJes como ]a vag~ncia, el lenocinio, Ja prostitución,
el juego, etc., etc.).
trabajaba en 1950 percibía ingresos mensuales de CÍilCt<enta a cien pesos es decir el
26.21%.
'
'
3~ Que casi una tercera par/e de la poblactón trabajadora percibía ingresos meno
suales de cien a d oscientos pesos, es decir,
un 30.oo%.
PERO ACASO el dato m:ís interesante para
4 9 Que casi m;a sexta parle de la p obl.::medir el mercado interno de México sea el
~ ión que trabaj.::ba en 195o percibía 1111
referente a] monto de Jos ingresos de ]as
mgreso mensual de d oscientos a trescientos
personas que trabajan, concepto éste que no
pe sos, esto es, un 15.33 jó.
incluye a capitalistas y rentistas ni a aque5 9 Que una docecn·a parte de la poblallos de quienes se ignora el origen de sus
ción trabajado1·a percibía ingresos mensuales
ingresos, pese a que unos y otros suman
de trescientos a qt~it¡jentos pesos, es decir,
r.r9o,696 personas y a que ambos represenel 8 .67%.
tan el 15.73 % de toda ]a población econó6 9 Que 11na cttarentaiseisava parle de la
micamente activa, cifra esta última que sin
población trabajadora percibía un ing1·eso
duda representa un factor consumidor justamensual de q11inientos a setecientos pesos,
mente por virtud de Ja naturaleza y origen
es decir, el 2.19%.
de sus ingresos .
7 9 Que una cinoa·taiochoava parte de
la población trabajadora percibía ingresos
menmales de setecientos a mil pesos, es deCir, el r. 71 7o . Y, por último,
]\'fAs VEAMOS el monto de Jos ingresos de
8 9 Que sólo tma se/e¡;ta va parte de la
aquellos que perciben sólo el importe de su
población
tr¡:¡baj ad o1·a percibía il1gresos
trabajo y de aquellos gue perciben un inmensuales
en 1950 de mil pesos o más, es
greso doble: el del importe de su trabajo
decir, el 1.43 % .
y el ele otras fuentes. Unos y otros repre. Todas ]as an teriores cifras cobran mayor
sc:ntan el 84.27% de toda Ja población
relieve si ten emos en cuenta gue en un alto
económicamente actiYa y alcanzan ]a cifra
porcentaje coincide la condición de jefe de
de 6. 3 7 8,89 3 personas.
familia con la condición de traba jado r o
Ahora bien, si esta última cifra ]a toma.
persona ocupada, Jo cual nos ll evaría a decir
mos como roo.o 7o, advertiremos -de congrosso modo que de los 6.3¡8.893 1·espo11formidad con Jos datos preliminares suje.rables o jefes de famiJ;a, rasi seis séptimas
tos a rectificación proporcionados por la
parles de ellos ganan trescientos o meno.r;
Dirección G eneral de Estadística Nacional
o
dicho en otras palabras: que es harto prey extraídos del 79 Cen~o de Pobhción, cos:m?:ble
que el S 5·9o7o de la población
rrespondiente a 1950-, gue el 85.90%
trabajadora
que pacibe inu1·esos
mens11ales
percibía iil gres os menst~al es menous de
1
.
6
"e
tresoentos
pesos
o
menos
conc11rre
11711)'
t1·escientos pesos y el 14.10 % restante per1·elatiz>amenle al mercado interno, pues de
cibía ingresos mayores de dicha cantidad.
confonnidad con los precios vigentes de l os
Pero si ambas cifras globales las desmema1"/íml os comestible.r, apenas pueden satisbramos y las vemos detalladamente a Ja luz
facer sus 11eresidades más apremian/es jllnde los datos censales de 1950, notuemos
to con las de .r11s familiares.
a!t;o más impresionante aún, a saber:
19 Que tma séptima parte de la poblaL.J
ción tjt-le trabajaba en 1950 percibía ingresos menores de cinc11enta pesos me11s11ales
EN LO S .f.PARTADOS precedentes hemos Yees decir, el q.3S7o.
'
nido examinando Ja amplitud y expansión
9 Que poco más de la marta parte que
2
actuales del merc:~do interno nacional, ya
MERCADO J.VTERNO DE MEXICO
tomando en cuenta el monto d~ _Jos ingr;s~s
rovenientes de toda Ja poblacwn economiP:unente activa que traba¡a, ya del sector de
~a población económicamente activa g~e. re"bo ingresos provenientes de rentas, utdJda0 ~
des e inversión de capital, ya,_ en f"m, d ~ 1a
población económicamente act1va que reobe
ingresos cuya proceden~ia se ignora.
.,
También se ha exammado la expanswn
del mercado interno nacional del año 1950
teniendo como base la cifra total de la población económicamente activa que, por
cierto, nos proporciona dat~s, bastante nebulosos de la propia expanswn de nuestro
mercado interior.
Intentamos igualmente medir el proceso
de crecimien to del mercado interno de ]as
dos últimas décadas teniendo como base Jos
datos reJativbs del quinto, sexto y séptimo
Censos sobre la población económicamente
::.ctiva, y vimos que por virtud de la variación de Ja nomenclatura ocupacional de la
República se arriba a ]a conclusión ,n?toriamente absurda de que en 1950, .Mex!Co tenía una poblaci ón económicamente activa
inferior a la de las dos décadas precedentes.
Si aquel dato fuese homogéneo -el de Ja
clasificación y concepto ocupaci on ales-,
nos permitiría medir con mayor rigor el crecimiento evidente que ha habido en los
últimos Yeinte años de Jos niveles de empleo y ocupación en general, eviden~ia q_ue
se basa puntualmente en Ja progresiva mdustri alización del país, en ]a mayor extensión de tierras abiertas al cultivo de 1930
a 195 0, y, en suma, en la notabilísima amplitud que ha adqui rido el aparato de la
burocracia federal y estatal, así como en el
crecim:ento de las activ idades comerciales y
bancarias.
PuEsTo QUE la base de nuestro análisi s para medir la p osible extensión actual del
mercado interno nacional es el dato de la
población económicamente activa/ es con. 1 Ya se dijo que en una inYestigación
Posterior se indaga r:\. cuánto es lo que con:>ume n los mexicanos que ti e n e n poder de
compra y en qué consiste lo que compran .
veniente que se repare en un hecho hasta
cierto punto obYio, a saber: que no en todas
las regiones de nuestro vasto territorio existe el mismo nivel ocupacional.
Así por ejemplo, si tomamos como
10o.o% la cifra total de personas gue trabajan una semana antes del levantamiento
del Séptimo Censo de Población de 1950
-según datos preliminares de la Dirección
General de Estadística-, advertimos gue:
19 Un 6.55% de toda la población económicamente activa correspondía a ]a zona
del Pacífico Norte;
29 Un 20.1 1 7o de la población económicamente activa del país correspondía a la
zona Norte;
39 Un 48-405'& de la población económicamente activa del país correspondía a
Ja zona Centro de la República;
4 9 Un 1 r.81 7o de la población económicamente activa correspondía a la zona
del Golfo de México; y por último,
'59 Un 13.03 % de ]a población económicamente activa correspondía a ]a zona del
Pacífico Sur.
Los datos anteriores mues tran, casi sin
comentario, la desigualdad de la distribución ocupacional de la República, y por
tanto, el diverso poder de compra de la
población en general, datos ambos 9u~ en
última instancia nos muestran asJmJsmo
la vari abilidad del mercado interno nacional: desde una región en donde está alojada casi ]a mitad de Ja población económicamente actiYa, la región central, hasta una
zona en que se h alla la novena parte de
dicha población activa.
o
OTRO MÉTODO gue puede conducir a tener
ideas aproximadame~te justas d~ nuestro
mercado interi o r cons1ste en exammar la estructura de ]a socied:J.d mexicana d esde el
punto de vista de las clases sociales que
la constituyen.
En un estuc!io reci ente realizado en la
Nacional Financiera 2 se divide a nuestra
2 La Estruc·tura ·Soci a l y Cul_tural de
México, Fondo de Cu ltura Económica, 1951,
p. 28.
26
27
�JORNADAS INDUSTRIALES
j¡l
j·
1
sociedad de la manera siguiente: el r.o5%
s:unidora, dando así una apreciable movide la población total de 1940 pertenecía a
lidad a nuestro mercado interior.
las clases altas; el 15.87% pertenecía a las
La_ ~l.ase medi~ rural, justamente por su
clases medias; y el 83.08% pertenecía a
co~dJC1?n de v1v1r en el campo, donde las
las clases populares.
ex1genCJas son menores, no concurre con
A grosso modo podría afirmarse que la
la misma intensidad al mercado interior
sum:t de las clases altas y medias de la Req~e la ~Jase m_edia urbana1 porque no posee
pública constituye el elemento que concun1 el m1smo n1vel de necesidades ni de edurre a dar movimiento al mercado interno
cación que esta última, y ello, a pesar de
nacional, ora por el monto de sus recursos cuál sea el índice de sus ingresos.
--esto en el caso de la clase alta-, ora por . ~~ clase popular urbana representaba en
el volumen de sus necesidades, pese a lo
MexJCo, con respecto a su población total,
reducido del monto de sus ingresos -esto
el 22.40%. Esta clase, pese igualmente a la
último, sobre todo,_ en el caso de las clases
variabilidad de sus ingresos - a veces más
medias-. Es decir2 en una generalización
altos que Jos de la clase media urbanarelativamente válida puede afirmarse que el
no concurre sin embargo a] mercado interio;
16.92% de la población de México en 1940
por un lamentable bajo nivel de necesiera la que concurría al mercado interno
tb~es ~ de educación. Empero, un cálculo
naciond; pues el resto, apenas tenía ingreestimativo, podría conducirnos a suponer
sos para subvenir a sus necesidades más inque Ja quinta parte de la clase popular urdispensables.
bana -o sea, Ja tercera parte de los obreAhora bien, si el análisis lo hacemos ya
ros industriales-, en los últimos años ha
no grosso modo sino con datos más detamejorado tanto sus necesidades como sus
llados proporcionados por la misma fuente
ni,:eJes culturales, c~rcunstancia ésta que,
oficia l, 3 veremos que la estructura de las
unida a un mayor 111\'e] de inoresos en la
clases sociales tiene un escalonamiento más
quinta parte estimada, de toda la clase pominucioso.
pular urbana, le confiere a ese reducido
sector una condición de activo consumidor.
Así, por ejemplo, la clase alta urbana
Finalmente el 6o.68% de la población
si~nificaba el 0.57% de toda la población
total de México en ese año de 1940 perteex1stente en aquel año; es decir, este era el
sector que poseía mayor poder de compra necía a la cla-se popular rural. Es sabido
que tanto los índices de ingreso, como de
y, por tanto, el que le daba mayor actividad
;e] mercado interior.
necesidades y de educación de dicha clase
-que prácticamente es Ja peana o sustenEl 0.48% de la población total de la
de nuestra sociedad- son extrematáculo
República pertenecía a la clase rural alta
damente bajos, pues en ese sector se halla
sector éste que sin duda seguía inmediata:
la parte de .Ja población que casi en su tomente después de la clase alta urbana --cutalidad duerme en el suelo, vive en jaca]es,
yos capitales son más cuantiosos- en su
no usa zapatos, y en la cua l se registra el
poder de compra potencial.
mayor índice de mortalidad infantil y de
La clase media urbana representaba el
analfabetismo, factores ambos que, ya se sa12. 1 2% de la población total de ese año.
be, son perfectamente correlativos e indiLa gama de posibilidades de compra de esta
cadores de países inf radesarrollados.
clase no ha sido objeto de un estudio minu(A este respecto, nle la pena recordar
cioso hasta el presente, si bien --como antes
aquí los datos ofrecidos en un apartado prese decía.__ independientemente del volumen
cedente, a saber: que una sexta parte de la
de su~ ingresos, sus niveles de educación y
población eco:1ómicamente activa percibía
neces1dades la fuerzan a ser una actiYa conen 1950 el bajfsimo ingreso mensual de
$5o.oo;
que más de una cuarta parte de la
3 La Nacional Finan c iera , S. A.
población ocupada percibía un ingreso de
28
MERCADO INTERNO DE Mt.A.Jt-v
_0 01 a $ 1oo.oo; que casi una tercera. par;; d~ toda la población ocupada pemb1a ~n
.
eso de $ 1oo.o1 a $2oo.oo. Es deor,
wgr casi dos terceras partes de toda la poque · · ocupada pero'b'1a mgresos
.
menor es
. ,
bl "_oon
1
de $ 2oo.oo, circunstanoa esta -uy
que
tenerlo bien presente- que se agrava, sob todo si se toma en cuenta que a menudo
r~ c'de la condición . de
hombre ocupado
C0111 I
.
1
todo lo cua
quecon la de ¡·efe de fam¡!Ja;
, .
t ,
rría decir que 11exico en 1950 ema un
ingreso familiar, en las dos terceras partes
de su población total, de m_enos de $_200.00
mensuales. O más claro aun: que St tom~
mos como constitución media de la familta
mexicar:a la de cuatro miembros, cada perso~a de ese 6o.67% de la población total
percibe un ingreso de $5o.oo o menos).
Pero volvamos a la constitución de las
clases sociales en 1950.
Es verdaderamente lamentable que. no se
haya podido dispo?er -~e dato_s relativos a
1950 en la investtgaoon rca~¡zad~ por _la
fuente oficial sobre la estrat1graf1a sooa l
de México. Mas una cosa sí parece _cierta
y, como lo indica el trabajo oficial otado,
es presumible que al comparar la estructu ración de las clases sociales existentes .en
México en 1940 con la evolución sufnda
en ese aspecto durante una dé~ada, a?vertiremos que en 1950 se ha po?Ido registrar
un aumento numérico proporoonal tanto de
las dos cbses alt:1s y de las dos clases medias como de la clase popular urbana, y
ello con una consecuente disminución numérica proporcional-no absoluta- de la
clase popular rural.
Es decir, aun cu ando en 1950 13. clase
popular rural -el sector de nuestra población que casi se encuentra al mar~en
del mercado nacior:al interior- haya stdo
numéricamente mayor a la que había en
r 940 desde el punto de vista de la po~la
ción total, dicha clase social se ha reducdo
sin embargo en 1950 can respecto a la década anterior en el porcentaje que ocupaba
dentro de la población total, porcenta¡e ~se
que nos podrán revelar los datos estadis ticos del Séptimo Censo de Población cuando se publique dentro de breYCs meses; lo
cual quiere decir, expresado en otras palabras, que la población consumidora -:-por
ejemplo las clases altas, las clases medias y
algunos sectores de los obreros industriales
urbanos- ha aumentado numéricamente de
1940 a 1950, tanto en cifras abso_lutas como
en cifras porcentuales comparativamente a
la población total existente entre ambas
fechas.
CJ
EL ANÁLISIS realizado de nuestro mercado
interno desde distintos ángulos puede llevarse a cabo desde una perspectiva más:
desde ]a forma en que estaba distribuído
el ingreso nacional.
El i11greso nacio11al en tén7lilzos monetarios subió en 11 años de 5,670 millones de
pesos en 1939, a 35.300 millones de pesos
en 1950. Pero la elevación del ingreso na:
cional en términos monetarios se reduce SI
tomamos en cuenta la fluctuación de precios y otros factores registrados du~ante
esos 11 años; así pues, el ingreso naoonal
real creció en 4,460 millones de pesos en
1939 a 9,270 millones de pesos en 1950.
Esto es, creció durante dicho lapso más de
2 veces.
Ahora bien, como en dicho período la
un ascenso notorio
po blación reoistró
b
4
(19-413,095 habitantes en 1939 .Y
25.677,03'1 ~en 1950), veremos ~ue la dr!:
tribució;z real del mg1·eso per raprta subto
de 1939 a 1950 un 15%.
Mas es bien conocido el hecho de que
la distribución del ingreso real por cad:1
habitante del país, no ayuda a reflej:1r el
grado de des igualdad social existente, como.
tampoco el g rado de poder de compra que
posee la población -y esto es lo_ que n?s
ocupa-, justamente porque seme¡ante distribución es solamente un recurso que Sirve
para medir con validez el ascenso global
0 el descenso global de la renta nacional.
Los datos que tenemos a la m::no sobre
4 E s tin1aci Vn.
5 Dato prelimin~r de l:t Direcci ó n :'\aL
de Estad!stica.
2911
�~1
JORNADAS INDUSTRIALES
el ~estino del in~reso nacional durante el
penodo que se YJene considerando, son un
tanto adversos al hecho, bien ostensible, de
q~e . nue:tro mercado interior y la industnal;za_o on h~n venido desarrollándose en
los ult1mos anos, esto es, desde que estalló
:íli
1
Años
1\•Ionto del in greso
n aciona l e n t érminos monetarios
(En millones
de pesos)
la Segunda Guerra Mundial hasta el presente.
_En efecto, ~egún datos ofrecidos por el
seno_r Secretan o . de. Hacienda 6 la variación
s~fnda e? la d1stnbución d el ingreso naoonal fue como sigue:
Apunte sobre el desarrollo industrial de México
U tilid a d es
Sa larios y s u eldos
(En millones
de pesos
(En millones
de p esos)
:¡•1
,,l!
,f.!
·j•,','l
~,l. :
:!',!;,'1
")!¡
.,.,1"
5,6í0
= lOO.OOc-o
1,480
26. 1 %
l ,í29
30.5%
2,461
32.4%
1950
35,300
100.00 <;;,
14 , 61~
41.4 %
8,401
23.8 %
1,229
34.8%
El esquema precedente, au n cuando
muestra qu~ en 11 años la parte del ingreso
n~oo_nal _d1stribuída en sueldos y salarios
dJsmmuyo proporcionalmente desde 30 . 5 %
qu~ ocupaba en 1939 hasta el 23.8% que
tema en 1950-, evidencia, empero, una
cosa favo_rabl~ a la ampliación de nuestro
mercado m tenor: que en cifras absolutas sí
ha ~~ec ido el poder de compra de la poblac~on, por cuanto que la diferencia existente entre 1,729 y 8,401 millones de pesos
en ambas fechas es notable, ello independientemente. de que en 1950 h:lya habido
un porcenta ¡e meno r d~- población con pode r de compr:1 en relaoo n con la población
' ~1
'l.
',¡1
·,¡
¡'l:
•'il.
1' ·'
¡!l i
>!¡
%
1939
l
.,
(En millones
de pesos)
%
%
!¡
:·1,
0 t r 0 s
total de ese año, pero cuya cifra ?.bsoltu~
-hay que insistir en ello- es mayor en
1950 _que en 1 939· En suma : en 1950 hubo mas personas con _poder de compra que
en 1939, pese a la orcunstancia de que el
grupo de personas que concurrían al mercado. interior h aya sido proporcionalmente
mfen_or a la población total de 1952 compar:J.tiv_~mente al porcentaje que ocupaba la
poblaoon consumidora en 1939 dentro de
la población total de este último año.
6. E l Unlv<>rs:t l Diario de la ciudad de
::lféx1co, de mayo de 1952 Dis c urso en l a
Asamb l ea de Ba!1queros ei1 Chihuahua.
ciar en una forma aún más g ráfica el prog reso industrial de México. Así po r ejemsiderable incremento en su desarrollo indusplo, la producción de cemento que en 1939
trial. Claro está que nuestro país aún no
fué de 409,784 toneladas, en 1950 alcanzó
entra en la categoría de país desarrollado
la cifra de 1.4 79,365 toneladas. La produceconómicarnente, pero es muy apreciable el ción de acero y hi erro de primera fusión de
progreso logrado en materia industrial. P ara 99,948 toneladas en 1939 ascendió a . ..
convencernos de ello basta ver el crecimien227,432. El azúcar de una producción de
to en el volumen de producción de la in292,000 toneladas en 1939 subió a 532,000
dustria de transform:\Ción que de 100 -batoneladas en 1950. El jabón corriente para
se 1939- aumentó a 164.2 en 1949 y fué
lavar, de 64,000 tontladas en 1939 subió
estimada en 2 2 2 para 1951 , exclu yendo en
a 105,ooo en 1950. La producción de ceresta última cifra las industrias textil y del
veza, de 1 5o.ooo,ooo de litros en 19 39 ascalzado.l La industria de la construcción
cendió a 495 .ooo,ooo en 1950. Estos datos
logró un aumento de 210 % en relación con
ponen de relieYe el incremento en el des1939. Los datos sobre diYisión del ingreso
arrollo industrial de México . Otros datos
nacional por grupos de ocupación de acuer- nos señalan las lagunas que en nuestro desdo con las cifras de 1948 señalan que a h
arrollo industrial se presentan y Jos escollos
industria de transformac:ón corresponde
con que en el presente tropieza nuestro cre5.13 en comparación con h agricu ltura a la cimiento industrial. El descenso, por ejemque toca 3.20, la minería y metalurgia a plo, en la producción de mantas, que de
la que corres pon de 1. 37, a la ganadería
18,ooo toneladas en 1939 bajó a 14,ooo en
0.99. En estos cálculos, por encima de la in1950. 2 Pero unas y ótras cifras inYit:ln a
dustria de transformación só lo se encuentra
reflexionar aun cuando sea brevemente soel grupo de comercio y finanzas con 5 -49 · bre el desarrollo industrial de México de
Pero si a la cifra correspondiente a la indus1939 a la fecha .
tria de transformación se añade la rehtiva a
la construcción, la actiYidad industrial pasa
a primer luga r con el· númtro 6.61. Ahora
F,ut o,·es del crecimimto i;¡dustri.:;/
bien, comparando estas cifras con las correspondientes al censo de población de 1940
Lo primero que debemos preguntarnos es
en que tocaba a la industria o.6 frente a 3.8
cuáles h an sido las causas y factores que
en la agricultura, destaca palmariamente el
han impulsado nuestro desarrollo indusprogreso industrial logrado por México.
2 E l descenso o;e explica fundament a lSi obserYamos el crecimiento de la promente po r p érd ida de m e rcado exe rior y
ducción en algunas industrias podemos a predi s minu c ión de la dem a nda interior y p o r
DE 1938 a la fecha México logra un con-
1
.
1 En H51 d i sminu)·ó la actiYid a d de la
1ndu~tria t e :xtil v de l a i ndu:=:tria (lP } ca lzado , en rel ac ión con 1 95 0.
-
:1¡· 1
'¡:11
,,,1¡
31
i¡'¡j'l:
!•·¡¡
J! ¡:
r educc ión del poder de compra de l sector
consumidor. Hay que considera r i gua ln1en1e t e l ascenso de ciertos núcleos de pohlaci(ln que dejan de consun1ir n1anta.
30
�JOR.I\'ADAS Il\"DUSTRIALES
EL DESARROLLO INDUSTRIAL
~
1
¡
1
¡
¡
¡:
r
·/
11
¡¡
trial. En principio un papel decisivo debe
decisivo en el desarrollo económico de Médarse a la política financiera y económica
xico como elemento expansionador de Ja
de expansión adoptada por el Estado Medemanda y que ha abierto campos a la inxicano a partir de 1938. Pero existen eleversión productiva.
mentos iniciados con anterioridad. Desde
Es más, puede decirse que de r940 a la
luego está ]a política agraria de México inifecha
el Estado pasó de la política de obras
ciada hace 30 arios y fundamentalmente el
públicas a una política de inversiones púimpul so dado a esta política d e 1932 en adeblicas y es así como del total del volumen
lante y especialmente de 1936 a r939. El
hecho de que de q.ooo,ooo de hectáreas · de inversión nacional e] 40% corresponde
a] gobierno y el 6o% al sector privado.
bajo cultivo hayan sido repartidas ¡ .ooo,ooo
Hay que considerar además, que de 194r
de hectáreas de 1932 a 1945 supone un
a aproximadamente fines de 1945 hubo eleincremento en el poder adquisitivo del puementos externos derivados de ]a guerra que
blo mexicano que se tradujo en una posibicontribuyeron a nuestro desarrollo induslidad de mercado para la industria naciotrial. En primer lugar aumentaron nuestras
nal. Pero además hay que señalar que indiexportaciones características y esto se trarectamente ]a política agraria aceleró el
dujo en una ampliación del poder adquisidesarrollo industrial en cuanto como efecto
tiYo
interior. Por otra parte, por razones de
reflejo supuso Ja inversión en ]a industria
Ja guerra se cortaron ciertos proYeedores
de capitales inmovilizados por propietarios
externos h abituales de manufacturas requeagrícolas, a quienes a] expropiárseles sus
ridas por nuestro país y esto dió lugar al
tierras, se les obligó a buscar un nuevo cam nacimiento de numerosas industrias que tepo de actividad económica.
nían por propósito suplir a dichos proveeA la política agraria hay que agregar
dores en Ja s:o.tisfacción de consumos interla política de obras públicas iniciada por el
nos. Añadamos que al país se presentó una
Presidente Plutarco Elías Calles, quien en
oportunidad de realizar exportaciones de
d Info rme rendido ante el Congreso de la
manufacturas a países de escaso desarrollo
Unión el 1 9 de septiembre de 1925 esbozó
<:conómico que ávidamente buscaban subsque de acuerdo con ]a reestructuración fistitutos a sus proveedores h abituales cortados
cal realizada por su gob:erno, éste se enconpor la guerra. Un ejemplo de .:!Jo lo encontraba en condiciones de iniciar la constructramos en nuestras exportaciones textiles.
ción de Ja red nacion al de caminos y obras
Finalmente, hubo tam bién exportaciones de
de irrigación. Si se mira a distancia y con productos e-laborados -que normalmente
siderando el panorama económico de Méno exportábamos- a Jos Estados Unidos en
xico en 1925, la estrechez de] país, ]a reYirtud de que con motivo de la propia emerticencia de sus inversionisbis, lo reducido ·
gencia y de dificultades derivadas de ella
de su ingreso nacional y los pavorosos pro-escasez de mano de obra, etc.- el merblemas a que :M éxico se enfrentaba, no
cado norteamericano requería esto s producpuede menos de adm itirse que el Presidente
tos.
Calles tuvo un gesto de au téntica intrepidez
A estos factore-s y elementos hay, finala] iniciar la política de obras públicas. Esta
mente, que añadir el surgimiento de un
política de obras púb!ic01s se ha m an tenido
propósito industriaJizador, que postulando
en con stante aumento desde entonces a la
que sólo a tra,·és de la diversificación de
fecha con el criterio de invertir en obras de
producciones México podía lograr cierta esrendimiento económico y de beneficio sotabilidad económica y mejoría en Jos niYeles
cial. De r946 a la fecha Ja política de obras
de
vida de su población, creó el ambiente
públicas ha recibido una considerable acelepsicológico favorable a Ja inversión indusración habiendo logrado un ritmo verdatrial y se tradujo en medidas lcgislatins y
deramente notable y habiendo sido un factor
en acciones administ rat iYas favorables al
. Jlo industrid. Citemos por ejemplo
desDarro to de 22 de noviembre de 1939
d
ecre
d .
t
. ba exenciones . e tmpues1 os ·sa
q.ue autonza
trias nuevas y necesanas, y en e DJ mdus t"do la Ley de Industrias de TransIDO sen r
d
A .
· • del 13 de mayo e 1941.
SIformaoon
¡
-d o
.
·
creer
que
hayamos
ogr"
IDJSmO, Y Sin
.
·
.
j
una política arancelana ng~rosamente P acada ajustada a ]as necesrdades
nues~o de;arrollo industrial, es ost~nsrble que
ha me¡" orado sobre todo s1 se sompa1
l go se
t · me te
ra con criterios imperantes an eno_r n ..
Compárese, por ejemplo, el pensamiento librecambista franco y general de lo~ secret~
rios de Hacienda Alberto J: P~nl y Luis
Montes de Oca con Jos crrterros c_¡ue al
;especto han expresado Jos secretanos de
Hacienda subsecuentes.
Si la vista esquemática anterior rev_ela lo
alcanzado en materia de desarrollo mdustrial y los factores que han coadym·ado decisivamente para e] logro. de tal desarrollo,
es conveniente, en forma rgualmente esquemática, señalar los distintos escollos que el
desarrollo industrial nacional padece en el
presente.
?e
Actuales obstciculos
P uede ase<>urarse sin temor a equivocab
'
.
ciones que el principal problema consrste
en Ja' falta de sincronización de nuestro
desarrollo industrial con el desarrollo del
mercado. La indu stria creada y arraigada
en México está preponderantemente. e~ca
minada a satisfacer consumos domest1cos .
Nuestro desarrollo industrial tiene que ser
pensad o esencialmente en función del mercado interno y sólo subsidiariamente ~~pone
la creación de industrias de exportaoon para transformar productos naturales mexicanos, de característica de exportación. Ahora
bien, hasta el presente, no se ha logrado
una ri <>uros a coordinación entre el desarrollo industrial y el crecimiento del mercado.
En concreto numerosas industrias se establecen sin un análisis previo de su merca~o
real y potencia] y en genera] se puede deor
que nuestro mercado se ha quedado a la
zaga del desarrollo industrial.
.
Siguiendo estadísticas del censo mexrcano
de r95o, Jos ingresos ~e las clase;~ rurales
mexicanas son muy ba¡os. El 24 ¡o de la
población indígena y n:estiza vive en ~con
diciones sumamente mtserabJes y el :)9~
de dicha población padece de extrema y c:onica pobreza. Nuestras clases rurales de mgresos bajos no ti enen _acces? a la producción industrial, o me¡or dtcho, nuestros
productos industriales no son asequrb!es a
1a oran mayoría de las clases rurales. No
se ha interrelacionado nuestro desarroll~
industrial con el mercado rural y de aqut
proviene que e] mercado i~terno no haya
crecido en ]a forma requen da por el desarrollo industrial del país.
Si nos detenemos en el renglón salaries,
el panorama no es tampoco alentador. En
Jos últimos diez años aun cuand? se ha?
presentado eleYaciones en Jos salanos n_omtna]es que hacen que el sa]ui; ¡::romed10 ~e
Ja mayoría de ]as ramas econom!Cas del_ pats
se haya casi triplicado -en ]a mdustna de
transformación se elevó de roo en 193? a
3r6.2 en 1950- este aumento no h~. srdo
suficiente para contrarrestar Ja ~levacron en
el costo de la Yida, sobre todo sr se toma en
cuenta que el costo de ]a :•ida obrera en :~
ciudad de México, por e¡emplo, aumen,o
-roo
r 939 a 4r2.6 en r95 1-. El salario medio real de las industrias de t~~ns
formación, de roo en 1939 descen~IO a
88.4 en 1950 y este descenso se agrav<: durante 1951 y sólo ha experimentado lrgera
mejoría en r952.
.,
La necesidad de una rápida creaoo? de
capitales, ]a meta de capitalización naoonal
que se ha traducido en un aumento muy
apreciable del ingreso naoonal tanto- nominal como real, no ha sido a_companada
de una mejor distribución del mgreso _nacional que incremente e! _mercado Y__me¡ore
sensiblemente ]as condtoones de : ·Jda ~ el
ueblo de México. No hay una dtsyuntJva
incremento del ingreso nac;JOnal y una
distribución más equitativa de este. Por el
contrario, en el presente está probado que
=
~ntre
32
33
�JORNADAS 11\"DUSTR/ALES
una buc:ua distribución del ingreso nacional
es un factor de aceleramiento de la capitalización. En Mé~:ico una mejor distribución
del ingreso nacional al significar ensanchamiento del mercado, originaría aumentos de
producción, nue,·as demandas y por consí¿;uiente necesidad de inversiones productivas y expansionaría el proceso económico,
dando base para m an ten er un alto ritmo de
· desarrollo industrial.
·
La defectuosa d istribución del ingreso nacional ha sido un elemento frenador del
desarrollo económico de México, dado que
por las acumulaciones de capital que ha c:ngendrado ha originado un alto nivd de gastos suntuarios o superfluos y de desirwersicnes. Esta situación se ha trad ucid o pa ra
numerosas industrias productoras de artículos de con sumo corriente en una desproporción entre el poder de producción y el_ podc:r
social de compra. Urge corregir estas condiciones y desterrar las anomalías al respecto
existentes.
,,'·
1
rii
¡:'¡
f¡,
.i
!
t~' ¡
Ji
,· 1
li·l
1'1
te que ]a concentración de recursos a que
nos h emos referido supone para _la·s autoridades financieras vencer enormes resistencías p ara lograr la orientación del crédito
a las actividades productivas conYeníentes
para el país. Pero estas resistencias deben
ser vencidas si es que se quiere obtener un
aparato fin anciero fomentador del desarrollo económico y no frenador del mismo como lo es en el presente.
Salt o de la economía agrícola a la fin anciera
De esta misma situación, acompañada de
las características semícoJoniaJes de algunos
segmentos de ]a economía mexicana y de las
orientaciones y canales a que recurren las inYersion es privadas internacionales en nuestro país, se desprende la amenaza que se
cierne sobre México de dar un salto antinatural en su evolución económica, consistente en pasar de país de preponderancia
agrícola y minera a país de dominio finanEsta situación de concentración de recurciero, sin pasar por la etapa previa de
sos ha sido causa de presiones inflacionarias
economía industrial. Si observamos el desy ha contribuído a Ja astringencia del créenvolvimiento del capitalismo en cualqu iera
dito a que se enfrentan las actividades prode Jos paísc:s altamente desarrollados, d esductivas nacionales, en cuanto los núcleos
taca que en su evolución han pasado de
con ella beneficiados sustentan por una paruna economía de dominio agrícola a una
te un concepto anticuado y estrecho de la
liquidez y por otra parte esos mismos nú-· economía de dominio industrial y de ésta a
cleos buscando los mayores rendimi entos de una economía de dominio financic:ro. En
los recursos de que disponen, los orientan J\1éxico, por las situaciones reseñadas, hay
evidentes síntomas de que de una economía
preferentemente ha cia las actividades espede
dominio agrícoJa-minc:ro se está pasando
culativas. Esta astringencia del crédito a Ja
a una economía de dominio financic:ro.
industria se ha visto asra\·ada d ado que en
Anotemos que este tránsito no es químicaciertas circunstancias las autoridades finanmente
puro sino que se presentan situaciocieras, aun cuando orientadas form almente
nes híbrid as, intermedias y crepusculares,
en un criterio de control inflacionario, en Ja
pero que en términos generales y sobre la
práctica h an recurrido, prescindiendo del
base de con si derar cjue nuestro país está
instrumento del control selectivo del crédicayendo prematur:;,me:nte en una e:conomía
to, a medidas típicamente antíínflacion:uias
de dominio financiero. El núcleo que conque se han traducido en una represión de la
trola los recursos financieros dtl país y qu e
inflación rc:ducidora de la actividad c:conóno puede usar éstos en préstamos razonamica y que a] constreñir Ja expansión ecobles a las activida des productivas, sí puede
n ómica necesaria para el desa rroll o del país
usarlos, y los usa, para adqui!:ir J::s fu entes
disminuye producciones convenientes, oride producción nacional. Y es así como jungina deflaciones parciales y simu]táneammto al auge de las actiYidades financieras se
te precipita Ja inflación g eneral. Cíert:>.menobserva el control crecien te de numerosas
EL DESARROLLO JJI;DUST RIAL
- dustn.as por capitales financieros
.
. solos· o
a inversiones pnvadas mternaoo-
JO . d os
asooa
n:Ues. 1 escollos al desarrollo industrial
Pero os
,
'1 .
¿.. México no sólo son extnnsecos ~ e .smo
~ t am bl'e' n se presentan ,algunos rntnnseq ue
1
tos o afectan en hne:as genera es a
cos. Es ,
.
· 1
·
n
desarrollo rndustna o aque¡an co nues t r O
•
·d d
· d
cretamen te a numerosas unr a es ID us- 1 1 f 1
triales.
En el primer tipo podemos sena ar a a ta de organicidad y articul~ción e;t n~estro
desarrollo industrial. La mverswn !l1dustrial no es ordenada y carec;:e de un plan
general. Las di stintas ramas mdustnalc:s can de organicidad y no se han estructurece
. . · ·t de
rado sobre la ba-se de constitUir Cl rCul ~s
autoabastecimíento industn al. De aqul que
el porcentaje de i:-1portación de matwas
primas e intermed1a_s_ para nuc:stras !l1dustrias de transformaoon sea muy :dto .. Por
otra parte, las distintas ramas md~stnaJes
no se articulan debidamente e:ntre sr y dJo
enaendra desaprovechamientos de_ subprodu~tos y no organización de co:nbmaoones
0 de industri as comp!ementanas, con los
efectos consiguientes sobre Jos cos tos Industriales.
Al mismo tiempo, úJtim amc:nte se ha presentado una tendencia defantiásica c:n materia industri al. AJ dc:cir Jo anterior, no
condenamos las grandes inYersiones que van
a industrias bás icas o a industrias fundamentales. Tampoco estamos en contra de grandes inversiones que al as~gura.r un mercado
nuevo inciten a la proaucoon de C1c:rtos
elementos básicos o de materias primas esenciales. Se condena Ja gran in\'ersión indus trial que no supone una u otra condic ión o
bien que suponiendo al~una c:n c1erta m~
dida, no tiene la urgenCia que para un _pa1s
de escasos recursos como d nuestro rensten
otras inversiones industriales.
Necesidad de encauzar las im·ersio11es
Nuestro país tiene un deficiente ~umi
nistro de c:.pitalts, de aquí _que s_ea !l1dJspensabJe re:alizar nuestras mnrs10nes de
acuerdo con un criterio de rigurosas prioridades de manera que proced~mos escalonadamentc y atendiendo en _el trei?po a la urgencia o necesidad de l~s mverstOnes. Cuando México tiene apremrantes neces1dad~s de
inversión en industrias básicas -por e¡emplo industria siderúrgica, química pesada,
transportes, etc.-, son dudosas las_ razor:es
e:conómicas para realizar grandes rnverslones en gigantescas industrias d~ ~ransfor
mación, que muy relativamente ahvran ~mes
tra balanza de pagos al suplir importaoon.es
demandadas por nuestro consumo domestico, dado que generalmente estas _indus_trias
requieren importaciones de maten as pnmas
e intermedias. Ni qué comentar, cuan~o c:stas industrias implican además el envro de
dividendos al extranjero.
Nuestros recursos para la inYersión so~1
]imitados y por consiguiente ,d eben realizarse las in Yersion es en atenoon a un _plan
general acorde con l ~s necesidades nao?l:alc:s y que prevea estnctamente _Ja-s con_d1oones de una nueYa inversión wdustnal e.n
relaci ón con toda nuestra estructura ec?nom ica. En nuestras inversiones industnaJc:s
de aran calibre dc:be buscarse la mayor cantid~d posible de c:~ectos favor~bles -:-abastecer otras industnas de matenas pnmas o
interm edias, crear un importa_nte mercado
para un producto natural mex1cano, :er un
eslabón ce:ntral que Yenga a constJtmr una
verdadera cadena indu stria], etc.-, pues
sólo en esta forma podremos lograr un
desarrollo industr ial armónico, idóneo co.n
nuestras necesidades , que aproYeche ~l ~a
ximo Jos insuficientes recursos econom1cos
con que contamos, a un costo razonable_ y
que se tr::.duzca en el m ayor bienesta r sooal
posible.
.
En rebción también con este mrsmo problema de escase:z de capital para nu~stro
desarrollo económico, encontramos oerta
equ h ·oca tendencia consist:nte en establecer
industrias cuyos costos den\'an_ en wan pa~
te de la amo rtización de maqu¡nana y equipo muy moderno. Frecuentemente esta mauinaria y equipo no puede ser. empleado
; toda su capacidad de producoon por los
3-t
35
�~~
EL DESARROLLO INDUSTRIAL
JORNADAS INDUSTRIALES
¡¡
,.
¡!
~.:·¡1
,¡
;·,
lj
¡1
.!
;l
,.
¡'
'.
'
.1
ill l
'il
, ¡¡
'1¡
:¡
1
1
•1
.!
!j
'1
!
1
:1
'
'1
1!
.:
·¡:
límites de la demanda nacional. Tal situa- .ferentemente m: estros recursos en nuevas
ción, como se comprenderá, eleva los costos,
industrias. Es decir, frente al postulado de
dado que se da el caso de una inver-sión modernización irrestricta que supondría un
excesiva en comparación con el límite de gran requerimiento de capitales, hay que
producción. Pero es más, generalmente esta sostener el postulado de modernización
maquinaria y equipo tiene como principal cuando éste resulte indispensable, y en la
mérito el ahorrar considerablemente mano mayoría de los casos, de introducción de
de obra y es dudosa la conveniencia de usar mejorías técnicas que no supongan nueva
tal maquinaria y equipo en un país con po- maquinaria o equipo en las unidades indusblación subocupada. Frente al problema de . triales, pues existe un amplio margen para
subempleo a que nuestro país se enfrenta y incrementar la productividad industrial con
considerando la escasez de capi tales, debe la simple introducción de métodos eficientes de dirección industrial y en esta forma,
dirigirse la inversión industrial hacia unidades que requiriendo inversiones relativa- capitales erróneamente dedicados a la modernización podrían encaminarse h acia el
mente pequeñas o medianas absorban en
forma adecuada mano de obra. Esto no es establecimiento de nuevas industrias esenciales para el país. A corto plazo, la mejoría
una regla general, pues evidentemente existen industrias en que el no usar la maqui- en la administración y dirección de emprenaria m:í.s moderna supone tal pérdida de sas traería saludables efectos sobre nuestra
eficacia que no se contrarresta esta pérdida economía con un costo reducido.
con la mayor absorción de mano de .obra
supuesta por estas industrias. Pero el caso
Contra la conrentrarióil
<Jue frecuentemente se presenta en nuestro
país es el contrario: industrias cuya menor
Por la configuración geográfica de Méeficacia por el uso de maquinaria menos
xico, por la distribución de su población, de
moderna se compensaría sobradamente desde el punto de vista nacion al con la mayor sus materias primas y por tradición, la idea
rectora de nuestro desarrollo industrial no
absorci ón de mano de obra que ellas implidebe estar constituí da por el principio de
quen. Este es un problema importante que
es necesario atender con el fin de evitar em- ·concentración, esto es, de grandes unidades
industriales localizadas en unos cuantos cenbotellamientos en el futuro y con el propótros
urbanos. Por el contrario, nuestro dessito, sobre todo, de ordenar racionalmente
arrollo industrial debe orientarse en la idea
la inversión de nuestros limitados recursos.
de integración desconcentrada.
Ya en concreto, en numerosas industrias
D eben integrarse las distintas industrias
mexicanas se observa una baja productiviprocediéndose a una rigurosa planeación indad en relación con el equipo y maquina ri a
terindustrial, pero sobre bases de desconde que disponen. Esta baja productiYidad
centración, de industrias medianas y pequee n parte imputable a la falta de capacitación
ñas que absorban gran cantidad de mano de
del obrero es en parte también imputable a
obra, que sean ferme nto de progreso en
la dirección industrial. La introducción en
nuestras factorías de métodos modernos de
distintas zonas del país, de manera que el
producción, control de desperdicios, sistedes:urollo industrial se traduzca en una vermas adecuados para el control de costos y dadera mejoría nacional, en un ascenso económico gradual y parejo de todo el país, sin
en suma, de instrumentos que r:1cionalicen
la producción industrial, supondría un con- descompensaciones y desequilibrios peligrosiderable incremento en la productividad de sos y contrarios al objetivo de bienestar sonumerosas industrias con muy beneficiosos
cial general que con el desa rrollo económico
efectos en la economía nacional ·y con un se persigue.
costo pequeño, que permitiría emplear preEsto no excluye la gran industria. Hay
36
11
una planeación de inversiones_ de manera
..
s ' exolotaciones que sólo pueque éstas sean debidamen_te onent~da~. Paproduco?ne } tr'av és de grandes inversiorej amente a estas planeaoones es mdis_penden re•- J¡zarse aIta evidente en lo que se reel 1o resu
, .
· _ sable luchar por la eficiencia indus_tn al y
ocs Y
· d str=a bas 1ca. Pero la gran m
adoptar dentro de los :nét~dos sooales y
.
a 1a ¡n u '
d b
f ¡ere
·a debe ser la excepción y la regla e- e económicos de que el pa!s dispone, ur:a_:!?odustn
t'tu'¡da
por la mediana y pequena
1
lítica que incremente el poder adqms¡tJvo
· d
tar cons
~
. Nuestro desarrollo m
ustn·a1 d ede las mayorías mexicanas de modo tal que
¡odustnad.
en forma ramificada y abar. .
el desarrollo industrial y el desarrollo del
be exten erse
na vasta red el terntono nacar como u
mercado marchen sincronizad~me~te. Factor
indispensable en esta sincror:¡~aoon_, es rea¿
cional.
. ·
Para alcanzar este ob¡_etivo y epurar lizar obras públicas de benef lCIO soo~l --cat o desarrollo industnal de Jos proble.
etc_
. , que integren en la
bl v1da
. , nanues r lo aque¡· an México debe proceder minos,
cional importantes núcleos de po aoon.
m•s aue
'
· 1
a ~rea¡'·¡zar una planeación intenndustna Y
..·-
37
�ORGANIZACION Y DIRECCION INDUSTRIAL
Organización y dirección industrial
Comentario
DE
1
r!h J.
i¡:::¡
1,
'¡:1
1,~:1,
1
•
r,.;
u ¡!
,;,1
11.
'1
:1r•r[
¡
·'''
PRIMORDIAL importancia es para técY problemas peculiares deJa empresa indusnicos y directores industriales la lectura del
~1bro q.ue comentamos.l En el desarrollo t~Jal mexicana principios de dirección preCisados ngur~samente por Ja experiencia y
mdustn~l de lVféxico juega, cerno se comla mvest1gacJOn de otros países.
prendera, un papel decisivo ]a dirección
. Dentro de este espíritu la lectura y estude las distintas empresas. Ciertamente que
diO del l1bro que reseñamos es fundam ental
lo q~e se ref1ere al funcionamiento de ind~stnas en nuestro país Jos principios direc- para empresarios y técnicos industriales de
~uestro país. l!na dirección industrial óptnces deben establecerse de :!Cuerdo con
tima, esto es, a¡ustada a las necesidades dQ
nuestras necesidades y atendiendo a nutsl~s ~istintas unidade-s industriales, realista;
tras esJ?ecíficas con~iciones. Esto supone
tecnJCa a la vez, puede signific:1r aprecia•1ecesanamente la existencia de un margen
bl_es mcrementos en Ja productividad indus~mpl10 para trabajar dentro de la norma de
tnal y métodos y sistemas efectivos para la
ensayo y error". Así como Jos países subdesa~rollados están creando día a día con su reducción de los costos de producción.
El l1bro que comentamos re,·iste en Ja
prop1:1 experien;ia _una te~)[ética especial dtl
s~gun da edición en inglés, que es la tradudesarrollo econom1co, as1 también se consoda en ~ues tro país, Ja particularidad de
tituyen la~ orientaciones básicas para el
que ha?1endo estado ]a primera edición
funoonam;ento de las industrias que en
onentaaa prepcnderantemeñte en ]a idea de
nuestro pa1s se crean. Pero la :1nterior afirmcreme?t~r la prod~cción que era el promaciÓn no significa una justificación abso luta del puro empirismo y de ]a más comblema basKo para Ja Industria norteamerican:.¡ en 1945, la segunda contempla asimismo
pleta _Improvisación. Por el contrario en
los problemas relativos a mejoras de calidad
matena de dirección industrial se pres~nta
un amplo campo de adaptación de princiY re_ducc10nes de costos. Esta doble perspiOs. a las realidades de nuestro país. No
pectiva de los autores, se traduce en una
es n:. la -~e~·a 1mportación ni Ja simple immayor nqueza de la obra y por Jo consipro\ ~sao o~ . es un no buscar en experiencia g~Iente para el práctico o el técnico indusp_rop1a, metodos o normas que experiencias
tnal _mexicano, en una enseñanza m ás útil
eftctn·a y aplicable.
'
a¡enas nos_ pueden proporcionar depurados.
Es l!n Cuidadoso proceso de adaptación,
" De aquí que no sea exagerado Jo que los
med1ante el cual se acoplan a ]as realidades
"utores del l1bro asientan en el prefacio
en el sentido de que esta obra es útil par;
.. ~ Be_thel, Atwater, Smith y Stackman·
el gru~o de los que practican la dirección
,_üF.GA.~JZACJO:;.: Y DIRECCIO:\T IXDCS~
I!UAL . Fondo d e Cultura Econ6 111 1ca 111~
111d_u~~nal, dado que: "Para tste grupo, una
X!CO, 1 ~52.
· · • <=revJsJon de los principios básicos de ]:.¡ di-
rección industrial puede ser el modo de conseguir una mejor perspectiva, un medio que
les permita ver tanto los bosques como los
árboles". En efecto_, el, ~irector de una industria el empresano tiplCO, a fuerza de tener enfrente una unidad, de ver y conocer
una industria, en síntesis, de ver el árbol,
pierde frecuentement; el sentido de _las interrelaciones, la noc1on de las conexiOnes y
llega a carecer de una visión de conjunto
de la economía industrial de su país, en
perjuicio a la larga de la p:opia march~ de
su industria. Por el contrano, para el tecmco en economía o en ingeniería industrial
que observa el panorama gener,al, el s_egmento industnal de nuestro pa1s, Ja nsta
del bosque le puede i.mped_ir el co_mprender
rápidamente una un1dad mdustnal, y por
ello · le puede ser de extrema utilidad conocer un libro que detalla las directrices, los
principios esenciales de organización y dirección industrial.
En la primera parte de este libro se ana l izan el molde de las actividades económicas, el campo de las empresas industriales
y el crecimiento de la industria norteamericana. Particular importancia tn esta parte,
reYiste el capítulo que estud ia el control a
mediados de este siglo y que fija la relación
moderna entre d gobierno y los negocios,
la administración industrial y la armazón
moderna de la ley y el gobierno.
En esta primera parte se estudian las estructuras industriales básicas, las formas de
la propiedad privada y pública y los tipos
de actiYidades industriales -la unidad de
operación centralizada, combinaciones horizontales, combinaciones verticales, combi naciones basadas en funciones divergentes y
combinaciones basadas en funciones no relacionadas.
La segunda parte de este libro se ocupa
de la organización de la empresa industrial,
resultando los temas que en ella se comprenden fundamentales. Se hace un análi sis de los riesgos industriales y su preYisión
y tn este capítulo se ven los riesgos y pro~l~mas concernientes al producto y el análiSIS del mismo en relación con el mercado.
Contiene anotaciones de gran calidad sobre
el análisis del mercado y la utilidad de los
estudios relativos y señala las fuerzas que
intervienen en la previsión económica, haciendo anotaciones muy interesantes sobre
el empleo de los instrumentos económicos en las empresas industriales. Posteriormente se analizan riesgos específicos que
afectan a la empresa considerada como conjunto, riesgos relativos a la administración
y riesgos que giran en torno a la producción. Por último, se analizan los riesgos
relacionados con los materiales y los debidos a cambios tecnológicos.
Más adelante se hace un estudio de la
financiación de la empresa industrial y de
las fuentes de capital. Particular importancia reviste en este estudio la parte relativa
a planeación de la estructura financiera
de la empresa industrial y los incisos rebtivos a sobrecapitalización e infracapitalización. Y de interés inmediato en nuestro
país, es el análisis que se hace del problema
especial del fin:~nciamiento de las empresas pequeih-s .
En esta misma segunda parte se hace un
estudio meditado sobre la construcción de
la organización interna de la empresa industrial. La anatomía de la compañía moderna es presentada en un examen resumido pero completo. Los distintos tipos de
organización, la organización lineal, la organización lin ea l y de cuerpo, la organización funcional, la organización lineal y
funcional y la organización lineal funcional y de comités . Las distintas secciones de
la empresa, la sección de dirección y la
sección de operación y se describe la organización de fabric:ción de una compañía
de tamaño medio.
También se ocupa este libro en esta parte
dd desarrollo de los productos. Se analizan los costos de desarrollo y fabric!Ción,
b utilización de los medios de fabricación
y utilización de los medios ya existentes y
se hacen consideraciones muy interesantes
sobre subproductos o desperdicios. Esencial
interés reYiste el estudio que se hace sobre
ti desarrollo de los productos mediante la
investigación organiz-ada.
Otro capítu lo de e-sta segunda parte y en
38
39
�ORGA.'I"IZACJON y DIRECCJON J.'I'DUSTRJAL
JOR.'I'A DAS 11\.DUSTRIALES
rr:)ación con el desarrollo del producto, se cuada necesariamc:nte se traduce en un
refiere a simplificación, diversificación y apreciable incremento de la productividad
normalización, temas que se tratan con clay en una no menos aprecjable reducción de
ridad y precisión. Iguiilmente se contienen los costos. Seguramente en este aspecto el
observaciones y exposiciones ordenadas y industrial mexicano encontrará útiles orienrigurosas sobre la organización de los metaciones y experiencias nada desdeñables,
dios materi ales de la empresa industrial de posible aplicación, con la debida adap-edificios y localización de la planta- tación, al medio mexicano.
d ándose criterios para la elección de la lo- ·
El capítulo XIX señala Jos principios de
caliZ2.ción de la planta y precisándose las las relaciones industriales. Indica que estas
tendencias actuales en lo que se refiere a relaciones se ejercen en tres direcciones silocalización. Se trata Jo relativo a la selec- multáneas: a). Relaciones obreras; b). Dición de los edificios de la planta y de las
rección del personal (reclutamiento, selecinstalaciones de los edificios, para, por últi- ción, contratación, etc.); y e). Relaciones
mo, exponer lo relatiYo al equipo y la dispúblicas. Destaca la importancia gue desde
posición de la planta, la selección del equiel punto de Yista de competencia tienen las
po de producción, preparación del arreglo
buenas relaciones industriales y sobre todo
de la planta y la instalación del equipo.
las relaciones obreras. Precisa cuál es el
La tercera parte de este libro es la que
fundam ento de estas relaciones y presenta
a no dudarlo tiene mayor importancia· por formas o modelos en sus distintos aspectos.
su utilidad concreta para el indu stria l meAnaliza la rotación de la m ano de obra, Jos
xicano. Comprencle, en más de soo p~gi
problemas dt! mercado de la mano de obra
nas, la dirección de la c:mpresa industrial.
y las pruebas y su valorización para la seTodos Jos aspectos relativos al funcionalección de persom.L Complementariamen te
miento de una industria son tratados con señala el c:ntrenamiento de los empleados,
conocimiento técnico y experiencia práctica Sil organización y características del entrepor los autores. La plan~ación de la pronamiento industrial y Jos aspectos socia les
ducción, el control de los materiales en Jo
de l::s relaciones obrero-industriales.
relativo a compra, embargue, tráfico y reEn el capítulo relatiYo a la administracibo, el inventario y manejo de los materiación de sueldos y salarios se destacan Jos
les , el control de la producción en sus métodos y pr:ícticas del estudio del tiempo,
distintos aspectos o ramas, só n expuestos
el cálculo del mismo y se pasa al estudio
en una forma rigurosa, objetiva y gráfica.
de los sistemas de incc:ntivos. Se analizan
Lo rel ativo al control de la calidad, Jos
métodos de inspección y técnicas estadísti- las cuotas por unidad, la jornad:1 media, la
cas al respecto existentes y el control y bonificación y desarrollo crecientes en el
pago de salarios as í como participación en
aná lisis de los métodos, son asimismo eslas utilidades . A renglón seguido se estutudiados ampliame¡1te, planteándose muy
dia la clasificación del trabajo y la valorainteresantes problemas tipo.
ción del mérito, señalándose métodos de
El capítulo XVIII se ocupa de la inge Yalorac ión y sistemas para la comparación
niería de la planta abarcando mantenimiende un traba jo con otro y brindándose insto de la planta y equipo, substitución de
trumentos
de medición.
e-qu ipo, seguridad de la planta y control
También
dentro de la operación de la
de Jos desperdicios . Bás ico resulta el estudio del control de los desperdicios en gue empresa industrial se anafiza el control
se trata de la pren·nción efe éstos, métodos de Yentas, su pl aneación y promoción, los
y recuperación y empleo de los desperdi- canales de distribución, la organ ización de
ventas y se hace una breve consideración
cios. Rc:almente la técnica y los métodos
sobre ei control de los costos de wnta. Capara e:! control de los desperdicios han sido
m~j' perfecc:onados y su implantación adepítulo aparte se dedica a la publicidad y
al problema clave de la _indust~ia: la coor. , de Yentas donde se vacía gran
dinación de la empresa wd_ustr~~L ~n esta
rornooon
.
.
·
p
d 1 expenenoa norteamencana.
parte se analiza la coordwaoon w~er?a,
~e e -~lo XXVIII que se refiere al su alcance y control así como sus ltmltaEl ~aa~ las oficinas y de la contab!lidad ciones y la coordinación externa, o sea la
cootro t ma de singular importanCia cacoordinación de la empresa con el mundo
trata u~l ~dativo al control de cost~s . . Se
industrial, con la economía nacional, c?n
ro':J~s las finalidades de
proced1m1enla comunidad local y con las grandes regiO:w d~a~ostos, la organización del c~ntrol de
tos .
s y los esfuerzos encammados a nes <>eográficas.
los tnlsroo
1 ·
P:r último, se trata la adaptac~ón de la
. 1 s costos. Los problemas re atJvos
re d uor o
d. .
b
a empresa a las condiciones carn,bl~ntes en
:ú control de costos, las ISttntas ases par
-la base es hombres-hora, la ba- gue se hace un exame? practJcamente
reali zar lo
.
·
t'
exhaustivo sobre una sene de problemas
rcional a la maqumana- rema anvinculados con el_ C?rrecto en~tof:orse capítulo con un estu_dio de la directamente
arce de la empresa y las condtoones de la
relación entre el costo/ el preoo.
,
Los dos últimos capitulas de esta tercera ~conomía. Prácticamente los problemas del
futuro inmediato que afectan a la orgart están dedicados al control presupuesf:ri~ y a registros e infor~es. ~n _lo que nización de la empresa industrial ~on abortoca al control presupuestano se mdtcan las dados en esta última parte de este wteresanpre~u pu_~stos, la . planea~ te libro.
finalidades de
.,
control y coordwaoon medtante e1
De lo asentado se desprende la utilidad
aon,
.
.
d
presupuesto, los d!stmtos t tpos e presuue ara el director de empresas_ wdust:lapuesto (rígido, vanable) y la forma en que
~ara el técn ico y el econor~usta reviste
se preparan los presupuestos. En lo ~ue se
1 estudio de este importante ltb~o, donde
refiere a registros e informe~ se estudt~n.los :demás de una información de pnmera
requisitos de un sistema registrador efloen- no se encuentran sugerencias y observaCIOte, los tipos de informe, sus form as, la ternes de evidente provecho en el momento
minología y otros problemas.
.
industrial mexic:1n0.
La cuarta parte del libro está dedicada
los
los
(es,
rr:a-
t
1
41
40
�PRODUCTIVIDAD EN LA Il\"DUSTRIA TEXTIL
. de consumo doméstico
d .rca da a los artículos
Jos países mencwnados, en 1os que ~on
única exclusión del Ecuador- se satisface
Ieaamente la demanda actual, por lo menos
~ Jo tocante a los ti pos. populares de tel~s.
La industria se caractenza por la ~abal Integración de los procesos producttvos del
hibdo y del tejido, excepto en las unidades
muy pequeñas.
f:
Productividad del trabajo en la industria textil
del algodón en cinco · países latino-americanos
BRASIL
Síntesis *
I
a ésta, se prefirieron sobre cualquier otro
tipO de estudio _de Ja industria, porque se
1NTRODUCCION
~upone que el nn·el de productividad es el
I~?JC~ me¡or de ]as condiciones de operaC<?MISIÓN
para la Amé- CJOn Interna de las f ábricas. En contraste
nca Latina emprend ió el estudio de la in- con el costo de_ producción -aunque estredustria de hilados y tejidos de alaodón en chamente relacwn;;.da con él- la producti algunos países Latino-Americano~ con el Yidad t!ene un carácter universal, que no se
propósito de determinar Jos factore~ que in- ve afectado por diferencias en los precios
fluyen sobre ~a productividad del trabajo en de las ma~erias_ primas, de la maquinaria
d_ICha m?_ustna. T am bién se tuYo el propó- Y del_ traba¡o, _n r dis:orsionada por tipos de
Sito de fi¡ar el ~lcance de ciertos problemas,. c~:nbw extran¡ero e Intereses sobre ]a inverque han_tmpedido que el desarrollo técnico SIOn .. Lo q_ue es más, Ja producti,·idad puede
de esta mdustria siguiera un curso simiJiar medirse faCJ]mente de modo directo )' oer.
l
'
.
'
l
a] de industrias textiles m ás avanzadas. Se mite
carse a conocer Sin temor de reYel ar
estimó, asimismo, que un análisis de Jos ótos que Jos fabricantes consideren confi resultados de Ja im·es tigación podrían dar denciales.
lugar a recomendaciones para el mejora~Iento del estad o actual de las fábricas textiles latinoamerican as.
li
L imita~i?nes de tiempo y de recursos matenales hiCieron _necesario restringir el preCARACTERISTICAS GENERALES DE
sente estudio a Cinco países -Brasi l Chil e
LA INDUSTIUA
Ecu ~dor, México y Perú- las industria~
textiles de los cuales ofrecen notorios con _LA H-:O_USTRJA TEXTIL del algodón, en Jos
trastes por Jo que h ace a tamaño, moderniparses VISitados, comprende un total de ¡86
dad, m erc~d~s y localización geográfica.
factorías, en !as cuales se encuentran insta!--a med iciOn de la productivid ad del tralados 4 .602,411 husos y 14 7 ,o..;. 9 teJares.
ba¡o, y el análisis de los factores que afectan Esto representa, aproximzdame;:¡te, el
85 %
de ]a capacidad total de la América Lati~a
• Estudia f o rmul ada pa r la CEPAL '"
presentada a la a~amblea
1
' ·
en materia de hilado y tejido del alaodón.
organismo, e n :IIéxÍc:a, D. F.g'f~~f; d~e 1 9~~ ~
1 La producción está casi exdusivame~te de-
~A
Eco~ÓMICA
CHILE
LA MODER~IDAD del equipo es un hecho
que llama la atención en la industria chilena de los textiles de algodón .. La industria se compo:1e de 19 fábricas con I7 3,5 34
husos y 'j,012 telares, on incluyendo a 22
talleres de tejido que tienen menos de 20
telares.
El 77 % de Jos husos y el 72% de los
ttlares son enteramente nuevos. Esto proporciona un agudo contraste con el resto
de la in dustri a latinoamericana, y puede explicarse por el retraso del país en desarrollar
su indu stri a texti l (la industria tex til de
Colombia, también a causa de su tardío desenvolvimiento, está equipada en su mayor
parte con maqu inaria moderna ). Si bien
una facto ría textil de algodón se h abía establecido en Chile hacia 1867, el 72 % de la
presente capacid:td hilandera del país y el
47% de su capacidad tejedora h an sido
instabdas a parti r de 1938. Su vigoroso
desarrollo, a partir de este último año, ha
permitido a la producción doméstica reemplazar casi completamente a las importacio nes, que en 1938 satisfacían el 6o% dtl
consumo total. El 79% de la industria se
halla concentrada en Santiago y el resto se
localiza en las proximidades de Concepción
(12%) y Valp:míso (9%). En la actuali dad, todo el algodó:1 que se uti liza en Chile
t"5 importado. aunque se está:1 haciendo esfuerzos para produci r la materia prima en d
pís.
LA INDUSTRIA TEXTIL algodonera de Brasil es Ja más g rand e en Ja Améri ca Latina.
Cuenta con 455 fábricas, 3.279,677 husos
y I 00,146 telares. Ex_ist~n fáb ricas eD: el
D istrito Federal y en dreoocho de los vemte
Estados del país, si bien la producción se
halla concentrada, principalmente, en el Estado de Sao Paulo ( 38.2% de los husos),
en el Distrito Federal de Rio de Janeiro
(27 .3%) , en los Estados del Noreste .. .
(23.6 %), y en Minas G erais (12.2 %) .
Las mayores instalaciones de la América
Latina se encuentran en este p:lÍs, aunque,
como en casi todas las industrias de esta
parte del mundo, la industria textil contiene
una gran proporción de maquinaria vi eja
(91 % de los husos y 95% de los telares),
ra que el período de su mayor expansión
tuvo lugar a principios del siglo actual. No
fué sino hasta ti empos recientes que surgieron los intentos de modernizar bs antiguas
instalaciones o de establecer fábricas enteramente nuevas. Sao Paulo, sin embargo, es
notable por la modernidad de sus equipos
ECUADOR
(aproximadamente 15 % de la maquinaria
es nueva), en comparación con el resto del
LA IKDUSTRJA ALGODONERA es bastante
país. Ello se debe, en su mayor parte, a que pequeña en Ecuador (ro fábricas con 37,286
Sao Paulo se desarrolló con posterioridad a husos y 1,454 telares) y se encuentra locaotras regiones, si bien la atmósfera general lizada, prir,cipalm:::nte, en Quito y sus :::!rede p:ogreso intensiYo, propia de ese Estado, . dedores ( 65% del número total de husos).
ha sido un estímulo para el mejoramiento Otras fábricas han sido construídas en Ríode todas sus industrias. Sao Paulo suminis- bamba (8%), Ambato (9 % ) y Otavalo
(1 8%), lugares en los que las factorías
tra 1~ mayor parte de la m ateria prima conbusca ron originariamente fu erza hidráulica
s~mida por la industria brasileira del algodon .. D espués de que el consumo doméstico y m ano de obra nativa . Esta última, por traha stdo satis fecho, todavía queda un exce- dición, es extremadamente hábi l en las ladente para la exportación.
bores textiles. Las factorías son sumamente
42
43
�PRODVCTIJ' JDAD
~
JORNA DAS I!'tDUSTRIALES
pequeñas y casi toda la m aquinaria es an ticuada. Ello debe atribuirse a la circunstancia
de que algunas de las factorías se construyeron a principios de siglo y no han experimentado renovación de sus equipos, a la
vez que otras factorías , fundad as con posterioridad, utilizaron maquinaria importada
de segunda mano. La mayor parte de la
producción consiste en toscas telas poputares, que abastecen alrededor del 6o% de la
demanda total de textiles de algodón. El
70% de la materiap rima consumida por
las factorías se obtiene en el país, aunque las
deficiencias de la producción de alg:>dón
-especialmente la falta de selección de semilhs y de adecuada organización en las
operaciones de pizca y despepite- contribuyen a su pobre calidad (fibras cortas,
irregulares y poco resistentes). Esto afecta
el funcionamiento de las factorías y limita el
tamaño del hilo que producen.
MEXICO
LA INDU STRIA del algodón de México
(278 fábricas con 935,582 husos y 34,132
telares) es la segunda en importancia después de la de Brasil, a la cual se asemeja
estrechamente por la edad de su maquinaria
(85% de los husos son anticuados y 9 5 %
de los telares no son automáti cos ). La primera etapa de su desarrollo tuvo lugar durante el primer cuarto de siglo, y pocos
progresos se han hecho desde entonces. Las
factorías se encuentran localizadas en el
Distrito Federal y en dieciocho de Jos Yeintiocho Estados, aunque la m ayor densidad
se encuentra en Puebla (32-4 % del número
total de husos), Veracruz (q.6%), y en
el Di strito Federal (r2 .2%). La mayor parte de las factorías se d ed ican a la elaboración de "manta" -tela burda tejida con
hilo tosco- la que generalmente se usa por
la población n ativa para vestiduras.
Durante la segunda· guerra mundial y
años inmediatos a la cesación de hostilidad es, la extraordinaria demanda extranjera
de textiles y Jos altos precios que se obtenían, fueron un poderoso incentiYo para la
industria textil mexicana. Como resultado
r 5 factorías enteramente nuevas se edifica:. ,
r~n y otras más fueron parcialmente moder. :
n_1zadas .. El proceso de mod~rnización ht ·
s1do ammorado en el pasado mmediato, es. •
pecialmente desde los primeros años de la ,
post-guerra, no obstante saberse que ciertaS'
empresas cuentan con f~ndc:s suficientes para reemplazar su m aqumana. Estas firmas
sin embargo, se están esperando a la modi:
ficación de la presente legislación contractual empresario-trabajador, debido a que sus
rígi das estipulaciones no toman en cuenta
posibles desarrollos técnicos e impiden la
modernización de equipo que daría lugar al
aho rro de fuerza de trabajo. Lac factorías "
establecidas como nuevas industrias, con
maquinaria moderna, h an maniobrad o para
evitar esta legislación contractual desde el
principio de sus operaciones; h an alegado •
que ellas constituyen industrias di stintas, la
maquinaria de las cuales no debe ser regu.
lada por la legislación antedicha . Las factorías que desde tiempos anteriores estaban
en operación no pudieron escapa r de esas
prescripciones jurídicas. Durante los últimos
seis añ os se han hecho diversos intentos
para modificar la ley. Parece que en el futuro próximo se alcanzará algún acuerdo,
lo que probablemente conducirá a un incre·
m ento en el grado de modernización de la
industria.
PERU
A PE Sl\ R de que la industria textil en Perú
( 24 factorías con q6,332 husos y 6,304
telares) también tu vo su desa rrollo más intenso a principios del siglo XX, revela ciertos contrastes con la mayor parte de las industri as textiles latinoamericanas fundadas
en la misma época, por cuanto la primera
ha registrado un progreso relativamente más
acelerado que las demás, no sólo en Jo que
se refiere al aumento de su capacidad, sino
también en lo que respecta al grado de modernización de sus instalaciones ( 2 5% de
husos nueYos y 35% de telares automáticos ). De 1925 a la actualidad, la capacidad
EN LA UWUSTRIA TEXTIL
. d
.
1 con,umo de mano de obra
111 ustna, e
- d ·d (tomando en
. d tria textil peruana ha la
por kilo de tela pro uo o
te~va de la ¡n _us tras que la brasileña cuenta el proceso de }1¡]ado como e1 de
a ro•":-ndo 6So/o, mJen
4ooto y rSo/o, res. ido) es cinco veces mayor --esto es, 1 P de
p--- .
umentaron
Y'
, d
'
~~cana a
t el mismo peno o,
~uctividad resulta cinco v7ces me~o.r-: en
~-Duran e
at. d
·~ente. . do alrededor del 30 ¡o e
1 que podría esperarse st se tra aJar
~ modermza
Brasil y :México
d' .
orlo que hace a rooo
.
·entras que
.
mejores con 100 r:es, P
ño de la factoría
cqu¡pos, ~lo¡ 7 cto y roo/o de equ¡po modernidad del eqmpodm,~ai?at · 0• n de la mis....:.l ... n tan so
7'
.
·
·
n
y
a
101S
rao
~ectivamente.
d
dé:nO, resp
,
este grado e y organdtzaooll dentro de las limitaciones
, d otros pa¡ses,
'd
o
por la real!·d a d . E st as de .Al re,·es e
. o en P erú , ha st o ma: .to o. e uestas
practtcas
1mp
co~ernización ~ell~~~fe 'por un reemplazo ficiencias de la pro d uc t'tVJ·dad· revélanse
nsidera
_,_..,rldo pnnopa .
. en los viejos estamo altamente importantes, SI se clo . d
,.......- d 1 maqumana
.
..ndual. e a. en ctros pat'ses , ese mJsmo
reue a roximadamente el 9o% de a m usb-.
blc<itDJentos,
. do predommante- ~ia e~ todos los países Yisitados (4d~~f~fX:.
ha conseglll '
., d
suJod o se d . de la construcoon e nue- de husos y I 3o,ooo telares) es
toente, po~ me ~~ este modo, dentro de las mente anticu ada.
.
~ [leton as. ,D
nas se encuentra, con
· ·d d de las v1ea
d
·m emb1rgo ' la pro d uctiVJ
ias faeto nas perua . . dad de tipos difes
· d baja en to os
.
na gran va n e
jas factorí as no es demasJ~ o lo en Méxi. mientras que en otros
recuenoa, u .
rentes de maqumana, • 1 se puede trazar los p aíses visitados. Por e¡emp: ' de m ano
•
reala oenera ,
f
1 índice del consumo relat. vo
dpuses,_ tor., obasfante cl:ua entre las acc,o, e
~6
mientras que el e
ce obra alcanza ::> 9,
T mb .én existen
cna dtstmoon
,
· · y las f ac t on'as modernas. La
d
llega a r 2IO.
a
J
-.
ton:l.S v~:¡as
la indust ria peruana se ca- Ecua or
. .
' nt·e las d eficieno as en
randes
vanaocnes
e
•
d
..
d
En
producoon de
d alidad relativamen- g
1d
n los e tep o.
ncteriza por normas, e ~on las de otros paílos telares d e hl a ? y le tel' res de te jido
os
~
1
te altas en com_paraoo~ to puede at ri buirse, E cua dor , yerb Jgraoa,
, d f .entes que los te ases latinoame ncanos. ~a excelente calidad son tres veces ma~ e JCl ue en l\{éxico el
en su mayor parte, a .
, E osiambos sectares de hilado, mtendt rasbq
e o ra en
del algodón que se cu~t~~~ ~c~~rude ~Je la consumo de mano
. d 1 ente el mismo. Los
blc, sm embargo, qu
·
oteaida en res resulta aproxtm~_dan
Ecuador llegan
industria peruana haya sJdo pr b otros v:ejos telares de tep o, edn . .d d ')·a que
'
d 1 b a·¡a pro uctJVJ :: ,
'
forma relativamente meno_r que en b' ,
, d 1 g trabaja.
·
e¡ eroera tam ten al ext remo e a
o '¡ses latmoamencanos,
1 .
medio
emplean
m
as
e
.
t que a mPinfluencia constderable, supues o
t·r
·d
ue campe 1
dustria peruana ha tem o . q de la rorea ¡zar
de buena orconstantemente contra la calidad . d P .
•
.
El
de la JO ustna dic ion es óptimas ~e _tama_J;o y
ducción extran¡era.
grueso.
c->: del
· ·ó n y ~dm 1m straoo n .
gan¡zacJ
"
,
. de la totali dad de
5 ,. encuentra localizada en L 1ma ( 89 ;o b. ,
, t s ueden daH aciendo una swtests
n~ero total de husos), au nque tam
C te n
las deficiencias obse rvad as , es a ~ "deficien, en A reqUJpa
·
(S C()
existen faetonas
¡o ' usco.
dos grandes grupos.
sificarse en ..
"deficiencias de adminis( 2:-'c), lea (Io/o) y Sull ana (3 o/o ).
cias de eqmpo Y • test·s puede sacarse la
·
trao·o· n " . D e esta sm 1 m enos en dos patconclusión de que, pdor)o
más importante
III
B ~ - y Ecua or es
DE ses ( r~sJ 1
,. .
industrias sobre nueSINTESIS DE LOS RESULTADOS
reorgamzar la~
¡as .
que modernizar el
LA INVESTIGACION
vas b ases admtndJ~trlatlv_anss,tal aciones. En otros
· y expan , 1r. as 1Perú) ocurre lo conLos RESULTADOS de la investigació~ eqmpo
dos
países (MexJCO Y
,
con,
· ·tados ~ constlos pa1ses en su
muestran que en los pa1ses
VJSJ
trario; y para t o d os
derando en su conjunto la parte ant¡gua de
45
r:p
~~rl~:~a~~ t~~:sm~Je~~as~~~t~~[~1'b~: j~o~~~~
:¡e
�JOR.'\'A DAS 1!\'DUSTR!ALES
junto, bien puede decirse que ambos grupos
de causas ejercen aproximadamente la misma influencia.
'
1
1'
·'' 1
signadas por los térr:'linos "equipo" y "administración", puede sacarse la conclusién
de que el sector moderno de l a industria
no saca plena ventaja de la modernidad de
su equipo. Esto se debe a deficiencias administrativas, que elevan el consumo de trabajo en un 6r %. El factor "equipo", que en
este caso se refiere casi exclusivamente al
pequeño tamaño de ]a industria, es responsable por un I 3% de aumento en el consumo de trabajo.
Esta conclusión resulta interesante, porque demuestra que lo que ha sido llamado
el "atraso" de la industria textil latinoamericana, y que generalmente ha sido atribuído
por completo a] equipo anticuado, se debe
en buena parte a la f alta de eficiente organización y administración de los tall eres,
aunque esta circunstancia no dependa por
completo de la voluntad o de Ja capacidad
Aunque se reconoce que parte de las deadministrativa de los empresarios. En los
ficiencias administrativas de ]a in dustria mopaíses latinoamericanos que no están en condiciones de comprar nuevo equipo, debido derna puede ser atribuída al hecl~o de que
algunas de las f ábricas apenas han comena su escasa capacid ad de ahorro o a que tiezado a operar desde hace pocos años -por
nen que dedicar sus capitales a necesidades
lo que su funcionamiento no es aún normás apremiantes, Ja considerable importanmal-la existencia de taJes deficiencias en
cia de ]as defi ciencias administrativas en Jos
todos los países visitados, y su gran importalleres textil es muestra que existe todavía
tancia en casi todos los casos, sugiere la
un amplio m argen para incrementar ]a proposibilidad de que esos factores generales,
ductividad, sin necesid ad de recurrir a cua nque dan Jugar a] atraso admin istrativo en
tiosas inversiones . La corrección de las d efilas industrias an ticuad as, estén también
ciencias administrativas también presupone
afectando a las fábricas modernas. En este
algun os gastos, si bien estos son consideracaso, es de temerse que Ja industria textil
blemente menores que aquellos requeridos latinoamericana con tinuará teniendo una bapor Ja adquisición de nuevo equipo textil.
ja productividad, pese a la modernización
Los resultados de la investigación, en el de sus equipos, a no ser que se emprendan
sector moderno de ]a industria, muestran esfuer~os . deliberados para superar la preque las factorías modernas emplean 82% SIOn eJercida por los mencionados factores.
más trabajo (hombres-horas p~r kilograEl hecho de que existan ejemplos numemo) del que sería consumido en una factorosos de factorías latinoamericanas en las
ría de tamaño óptimo, bien organizada y cuales no se registran deficiencias adminisbien administrada, en la cual estuviera ins- trativas, y ejemplos suficientes de factorías
talado el mismo tipo de equipo. Al igual en las cuales no se encuentran deficiencias
que en el sector anticuado de Ja industria,
de ning una cl ase, indica que los esfuerzos
se encuentran grandes diferencias en el ín- individuales de ciertos empresarios han hedice de productividad de !as factorías mo- cho posible contrarrestar la influencia del
dernas en los países visitados. Verbigracia, ambiente económico. Esto cor:stituye una exen Chile el consumo relativo de trabajo es celente muestra de lo que puede h acerse en
241 (un exceso de qr %), mientras que
América Latina, a la vez que sin·e también
en México llega sólo a r 3 7 (un exceso de como fuente utilísima de experiencia para
37%). Por otra parte, no existe muy no- futuros proyectos.
torias desigualdades en ]a deficiencia de
productivid~d entre los talleres de hilados
IV
y los de tejido, dentro de cada país.
RECOMENDACIONES GENERALES
Apartándonos momentáneamente del análisis de deficiencias, y observando los índil.-Considerando que el atraso de los taces correspondientes al grupo de causas delleres textiles se halla estrechamente ligado
PRODUCTIVIDAD E.V LA J!WUSTRIA TEXTIL
dependientes del bajo grado de
factore S
·
1 t;
a
JI económico de los pa1ses a .nodesarro o
·
·bl
·
.
y que es 1mpos1 e para 1a m·"'encanos,
. ·· 1 t
~ .
os ner su modermzaoon 1as a
dustr:nt mb alta fase de desarrollo cree
q_ue stancias favorables, es de recon:end~r
ar~ la modernización de la mdustna exisse
q se m
· corpore a los planes de desarrollo
tente
·•
. d
.
y que se emprenda una
· acoon
¡
10 ustna 1,
deliberada y sistemática para _estimu ar. su
. - miento , ..tanto en. m
me¡o.a
. atena
. , de eqwpo
como de direcoon administratn a.
" -Supuesto que uno de los pro~lemas
-·
de la mdusimportantes
en el me¡·oraffil ento
.
. ,·
. tex·t;l
tna
• es el de transfen r a otras
b dactn] Idades productivas la mano de o ra esp ad es de recomenda rse que se haga un
za a,
'bl para
f
es u erzo , tan pronto. . como sea pos1 e,
·s
encauzar la migraoon de los secto res ma
'ó\·enes de trabajadores, qu e hasta aho:a han
~ido normalmente abso rbidos por la mdustria textil, hacia otras industn as donde la
mano d e obra no sea muy abund ante.
, . Hay
posibilidades de alcan zar est~ proposito ~s
tabl eciendo escuelas rara hiJOS de traba¡adores textiles, en las cuales e!los puedan
especializarse en diferentes ramas de la Industria (una importante factoría ,textil, en
el norte de México, ha establecidO. ya una
escuela para los hijos de sus ~raba ¡adores ,
en la cual se les enseña a mane¡ar maqumaria agrícola). Eso mismo puede llevarse a
cabo modificando los programas de algunas
de las escuelas existentes, de modo que, en
lugar de preparar nuevos traba_j~dores textiles, se intensifique la preparaoon_ de aquellos que ya están trabajando e~ }a mdustna.
Posteriormente y en coordmaoon con otros
proyectos de desarrollo indu st n~, puede organizarse la migración de traba¡adores textiles hacia nuens fuentes de empleo.
3.-Se recomienda promoYer una ma)•Or
flexibilidad en ciertos contratos de traba¡o,
que actualmente impiden la reo rgani:a~ión
de la industria. En Yirtud de que al ng1dez
de esos contratos descansa en el temor al
desempleo, la modificación de los mi;mos
tendd. que estar basada en una g~rantia de
empleo para los trabajadores en mdustnas
distintas de la textil, y en la readaptación
de Jos trabajadores a esos nuevos e~pleos.
Esto obligadamente requerirá coordmar la
modernización textil con Jos planes para el
desarrollo de otras industrias.
.
4.-Se recomienda estimular . el es~ableo
miento de más escuelas para mgeme:os Y
técnicos textiles, en las cuales, ademas. de
Jos cursos comúnmente asociados con la ~ns
trucción textil, se ponga u? _énfasi~ partiClilar en las materias de admmistraciOn..
..
s.-Se recom!en_da pror;10':er la difusi~n
de ciertos conoom1entos tecnicos, 'lue ha _ta
ahora no han sido generalmente d!\·ulgados
debido a la f2.lta de métodos adecuados para su difusión. Uno de los medios m ás ~f~c
tivos de conseguir este objetivo será dmgirse a expertos, solicit_ándoles. que preparen
manuales para la d1vulgaoon de. conoCImientos sobre las siguientes m aten as , presen tadas en tal f orma que puedan usars_e
directamente en las factorías latinoamencanas:
a) .-Oroanización del trabajo Y determinaci ón de fablas de rendimiento. .
b) .-Métodos de control de calidades.
e) .-Métodos de control. de desperdiCiOS.
d) .-Determinación de costos st:mdard
y simplificación de métodos de control de
costos.
e) . -Métodos para el control _de la. productiYidad del trabajo y de la efioenoa de
los procesos de operación.
f) .-EspecificaciO nes standard. en la :ons.. d e ed 1·f;cios
para. faetonas
textiles,
trucoon
·
.
distribución de la maqumana ~ de los ~a
lleres, protección contra_ inc~ndio.s, tamano
óptimo de los talleres, dumin a~:o n,_ humedad y sitemas de tr ansp~ rtaciOn mterna,
todo lo cual ayuda al fabncante en la planeación de nuevas factorías o en la recons.
trucción de las anticuadas.
g) .-Adecuada preparación de las ·diversas medidas y tamaños de los productos
elaborados.
. .
h) .-Organizaci?n _de los sernoos de
mantenimiento y limpieza.
. ..
6.-Se recomienda promover la difusion
de normas de producción para talleres de
46
47
�JORl\'ADAS 11\'DUSTR!ALES
diferentes tipos y tamaños, así como de un
nú~ero suficiente de productos populares,
a fm de que los fabricantes puedan tener
bases de comparación de los resultados obtenidos en sus factorías.
7.-Se recomienda estimular encuestas sobre la unificación física y administrativa de
las pequeñas fact_orías, con el objeto de
crear mayores un1dades, especialmente en
donde esté.n Y~, desarrollándose planes para
la modermzacJOn de un grupo de unidades
o pua el establecimiento de unidades nueYas.
. _s.-Se recomienda promO\·er la preparaCJon_ y ~~tablecimiento de normas para la
~abncacwn Y. la calidad .de las telas, que sir~ an para estimular la simplificación de vaHeda des, la standarización, de productos
populares Y la mejoría general de la calidad
de ]as telas.
. ,9 · -~e reco~ienda estimular ]a fabricaCion Jatmoamencana de algunas reFacciones
textiles, tales como carretes, lanzaderas
.
nes, etc.
' pe¡.
r.~·-S.e r~c?mienda promover la investigaCJon ~Ienbf1ca, co~ vi~tas a desarrollar
nu:vos tipos de maqumana textil que estén
me¡or adaptados a la naturaleza de lo
. d
.
s recursos
m. ustnales latinoamericanas·, es d e.
CJr, eqUJpos que se diseñen poniendo m'
énfasis . en el incre~en~o de productivida~
por U~J-dad de cap1tal mvertido, que en Ja
reducCJon de mano de obra. Es probable
que las p~queñas fábricas de maquinaria
textll localizadas en América Latina ( existen estas factorías en Brasil y Argentina)
ofr~zcan buenas perspectivas en lo que se
ref1ere al mejoramiento del equipo s
t
1
, .
, u pueso que as caracterJsbcas obresalientes de
fatcores de producción -gran cantidad s~!
mano .d e obra y poca mecanización en sus
oper.7~1~nes- conducen a cierto grado de
f
flexJOdJd ad por Jo que hace a camb·
- JOS recuentes en Jos di seños.
COLECCION
"TEMAS ECONOMICOS"
Publicada por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
Obras aparecidas hasta hoy:
EN LA BRECHA 111EXICANA
José Domingo Lavín
Contiene las tesis con que se inició el movimiento moderno de la industrialización
en México.
LA CARTA DE LA HABANA
J esús Reyes Heroles
El estudio más completo que se ha publicado sobre el proyecto de reglamentación
del comercio internacional y los graves problemas económicos de los países
inf ra-desarrollados.
LA CARTA DE QUITO
Alberto Puig Arosemena
Una exposición sucinta de los problemas de la formación de uniones aduaneras
entre países latinoamericanos.
EL TRATADO DE COMERCIO MEXICO-Ali1ERICANO
Agustín Fouque
Un estudio completo de los tratados de comercio Hull, que se iniciaron bajo el
gobierno del Presidente Roosevelt, en los Estados Unidos. Con análisis que interesan a todos los países h ispanoamericanos. Antecedente indispensable en el estudio
de las nuevas situaciones.
PETROLEO
José Domin go Lavín
Pasado, presente y futuro de una industria mexicana. Contiene la historia de la
industria petrolera en México y un resumen compl eto de las cuestiones económicas
internacionales, con d atps hasta r 950, con todo lo cual se demuestra la influencia
definitiYa de la expropiación petrolera en el progreso económico de México.
PROBLEMAS INDUSTRIALES DE 111EXICO
Joaquín de la Peña y otros
Notas para una planeación industrial, que contiene análisis de problemas concretos
y la presentación de doctrinas económicas en forma accesible a todos los interesados
en el desarrollo económico de México.
LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN !IJEXICO
J oaquín de la P eña y otros
Investigación sobre las existencias de materias primas en nuestro país para el
desarrollo vigoroso de una rama fundamental de la industria. Perspectivas futuras
de la industria siderúrgica.
PIDA USTED ESTAS OBRAS EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS O A LA CAltiAR.-\.
NACIONAL DE L.>\. 11\"DUSTRI.-\. DE TRA:SSFORl\IACION (AYE:SIDA CHAPULTEPEC
J\""{;ltl. 412, JtiEXICO 7, D. F.)
48
�
-
Materia
-
La situacion economica en México
-
Persona o institución mencionada
-
Miguel Aleman